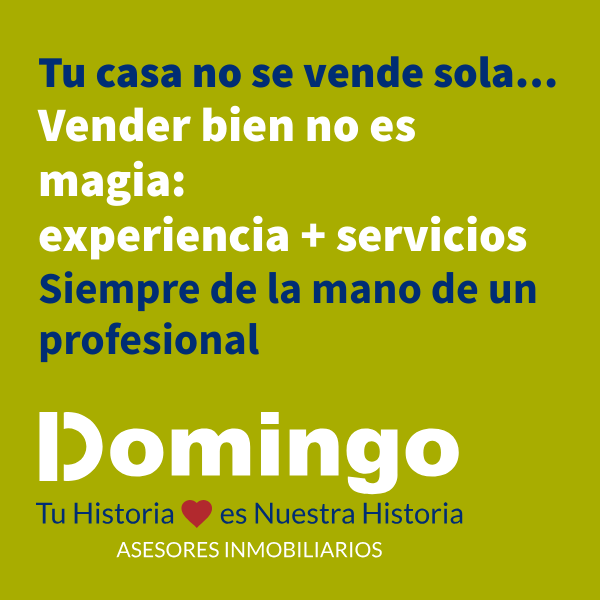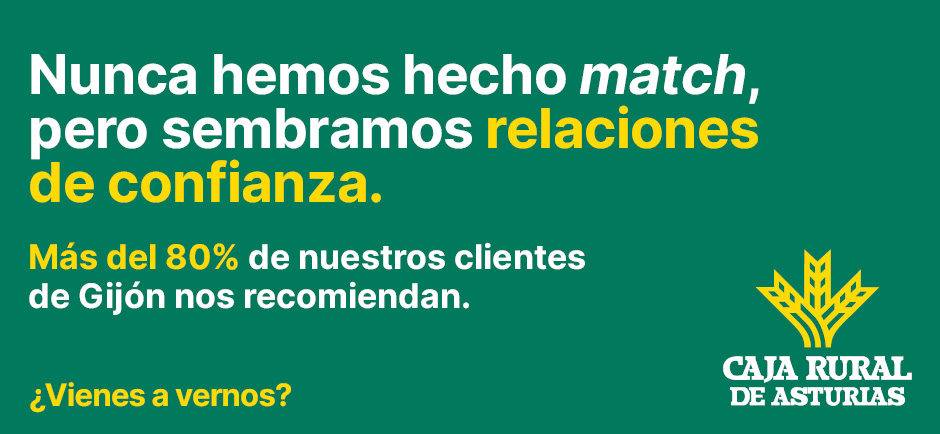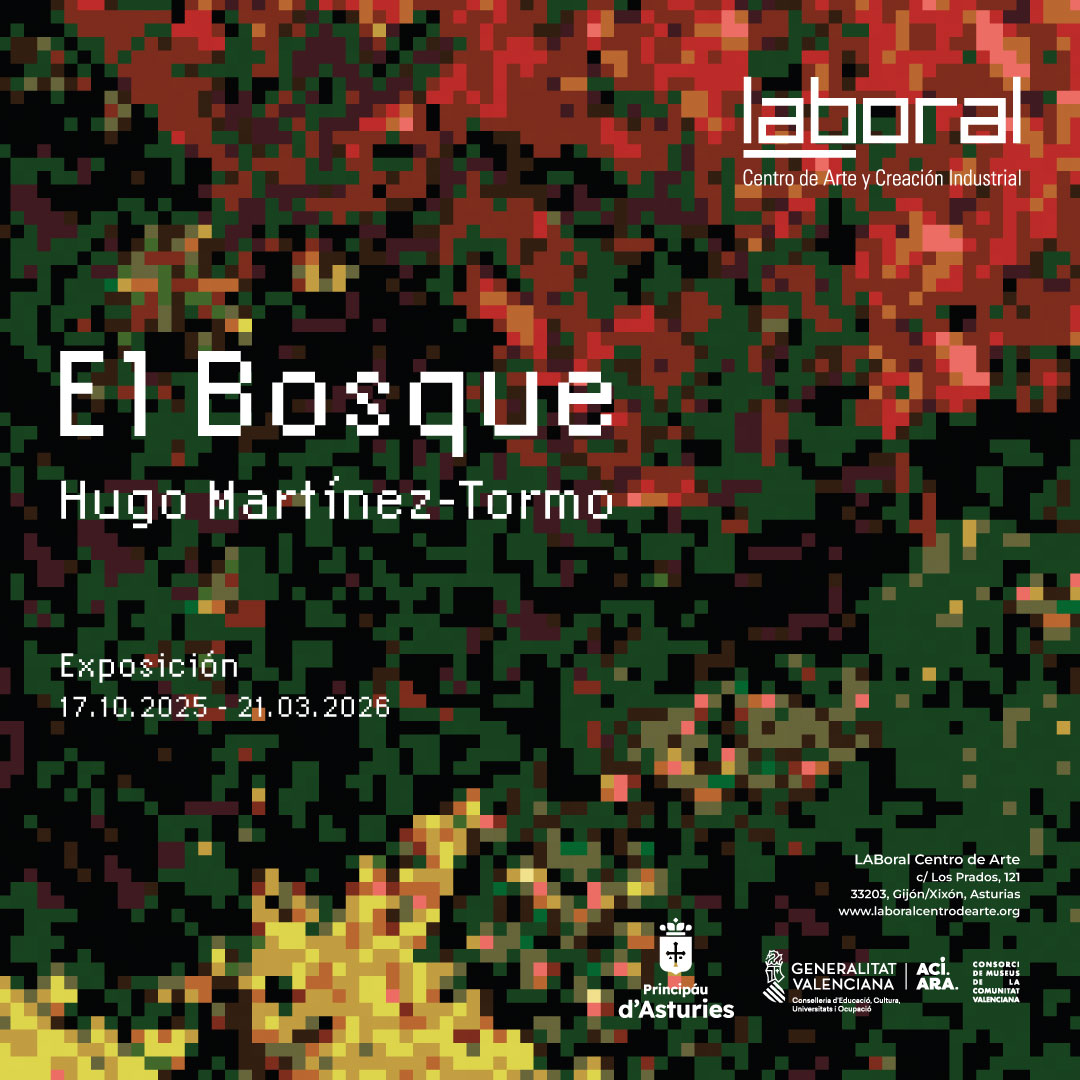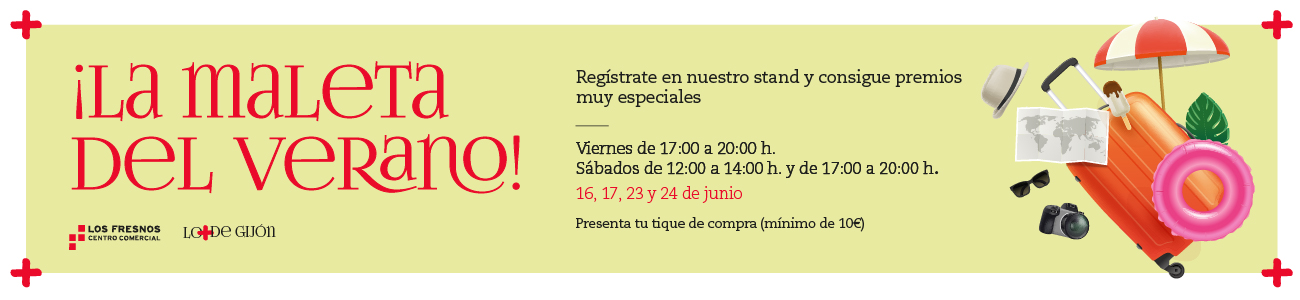«Ella, la protagonista, era una chica reservada, inteligente, con una sonrisa discreta y siempre muy bien arreglada. El otro personaje —porque aún no diremos quién— era más impulsivo, más dominante, más intenso»
En un lugar muy al sur de Gijón, donde los inviernos son largos y los pasillos suenan a pasos apresurados, se conocieron dos adolescentes en un instituto de barrio. Como tantas otras historias, esta también empezó con una mirada, una complicidad, un mensaje por el móvil. Y como tantas otras historias, nadie la vio venir.
Ella, la protagonista, era una chica reservada, inteligente, con una sonrisa discreta y siempre muy bien arreglada. El otro personaje —porque aún no diremos quién— era más impulsivo, más dominante, más intenso. Al principio, todo parecía un juego adolescente. Celos disfrazados de protección. Comentarios que corregían la ropa, el peinado, las amistades. Llamadas constantes. Control.
Se dice que el amor todo lo puede. Pero hay amores que enferman. Amores que silencian. Amores que borran. Carmen Ruiz Repullo, socióloga y experta en violencia de género entre jóvenes, lo explicó con una escalera. Una escalera que comienza en el control, sigue con la humillación, el aislamiento, el miedo…, hasta llegar al vacío. Las señales están ahí, pero cuesta verlas cuando se camuflan de cariño.
Cuando la protagonista quiso hablar, ya era tarde. Porque para entonces, el miedo se había colado en su mochila. Porque la otra persona —la del rol dominante— ya la seguía fuera del centro. Le decía que nadie la querría como ella, que era su única opción. Y las personas adultas, las que debían haberla escuchado, no lo hicieron.
Un día, otro alumno —una voz secundaria que resultó ser clave— le contó a la familia lo que estaba pasando. Entonces, la madre acudió al instituto. Pidió explicaciones, pidió protección, pidió ayuda. El centro, sin embargo, minimizó los hechos. «Son cosas de adolescentes», dijeron. «No será para tanto».
Al curso siguiente, la relación había terminado. Pero no la violencia. El acoso continuó, esta vez sin disfraz. Miradas intimidatorias. Mensajes. Presión. Y aun así, desde el profesorado, la única solución que ofrecieron fue: “que cambie de instituto”.
Pero el capítulo más surrealista aún estaba por llegar. La dirección del centro —con una frialdad digna de novela absurda— dijo a la víctima que no se trataba de acoso. “Es que te admira”, le dijeron. “Es que te quiere”.
Como si querer justificara herir. Como si la admiración se demostrara haciendo daño. Como si esa frase no fuera, precisamente, una de las trampas más peligrosas de esa escalera que describía Carmen Ruiz Repullo.
Y ahora sí. Aquí viene el giro.
Porque tal vez las personas que hayan leído hasta aquí, hayan imaginado todo este relato entre un chico y una chica. Porque la costumbre, la inercia, el imaginario colectivo nos lleva a eso. Pero en esta historia, las dos protagonistas son chicas.
Y entonces, todo cambia. Porque parece qué si no hay un chico, no hay violencia. Que si son dos mujeres, es “una relación intensa”, “una amistad complicada”, o incluso “una admiración mal gestionada”. Pero no. Esto también es violencia. Es violencia entre iguales. Es violencia que no entiende de géneros, pero que sí se ve atravesada por los roles de género, por el silencio institucional, y por una sociedad que aún no sabe muy bien cómo mirar estas historias.
Esta historia no termina con final feliz. Por ahora. La víctima está en tratamiento psicológico. Ha perdido casi un curso entero. Ha sentido que nadie la cree. Que está sola.
Pero su voz —y la de su madre— están empezando a romper el silencio. Y quizás, si este cuento se lee en las salas del profesorado, en los despachos de las consejerías, en los hogares y en los periódicos, aún estemos a tiempo de cambiar el final.