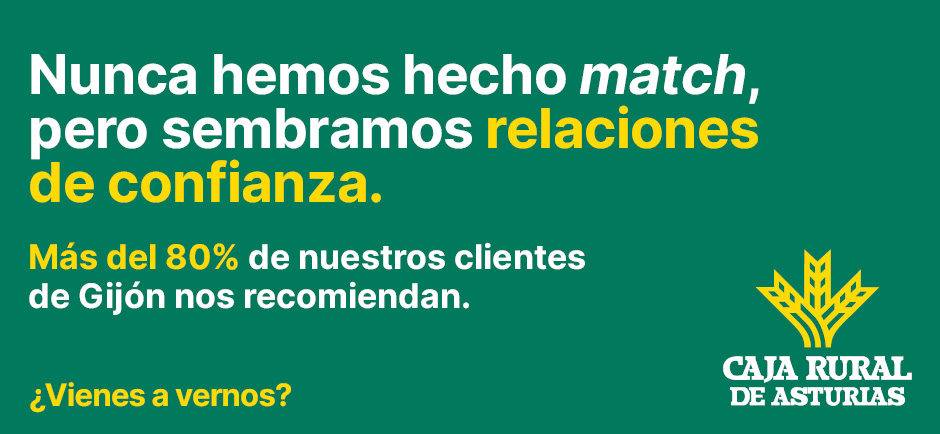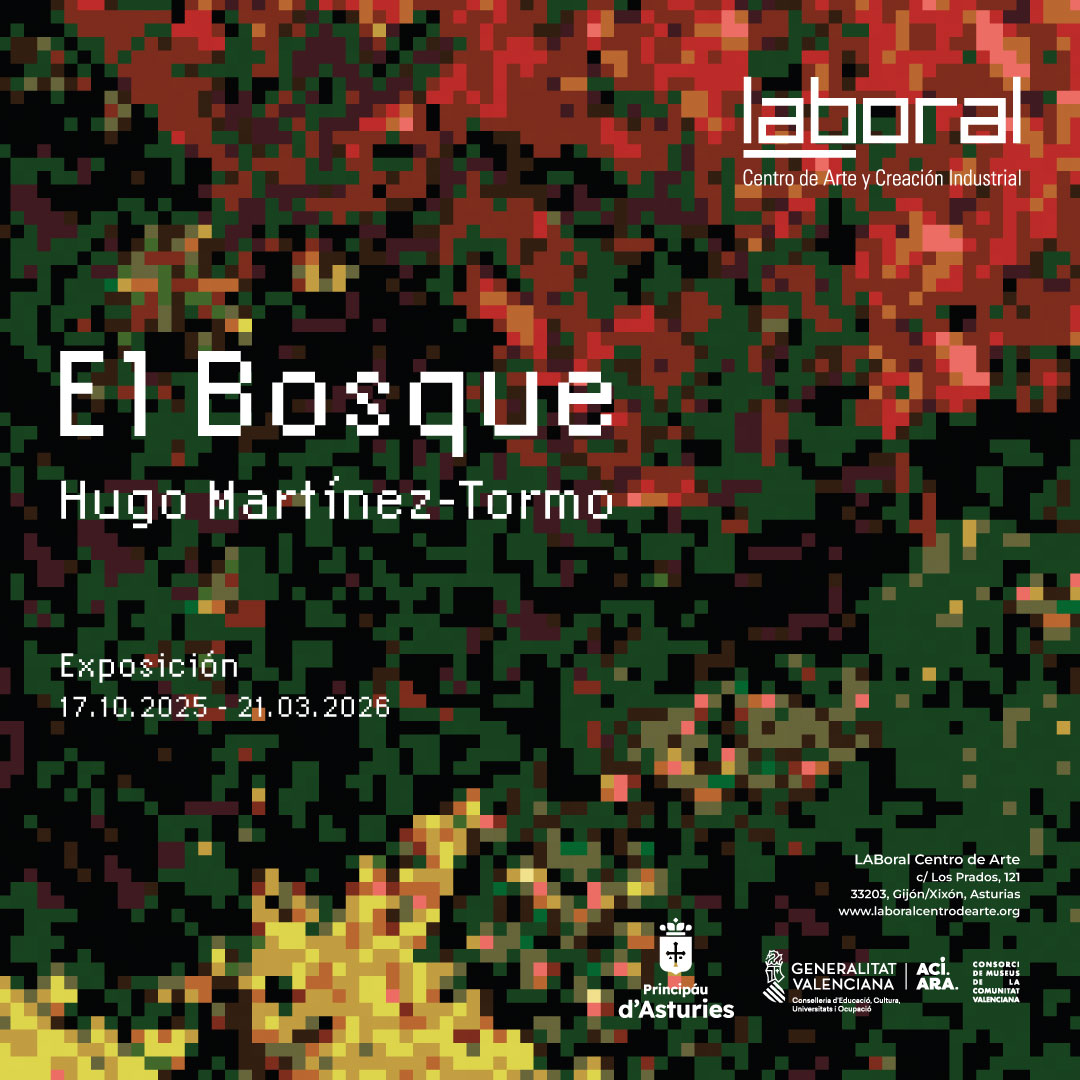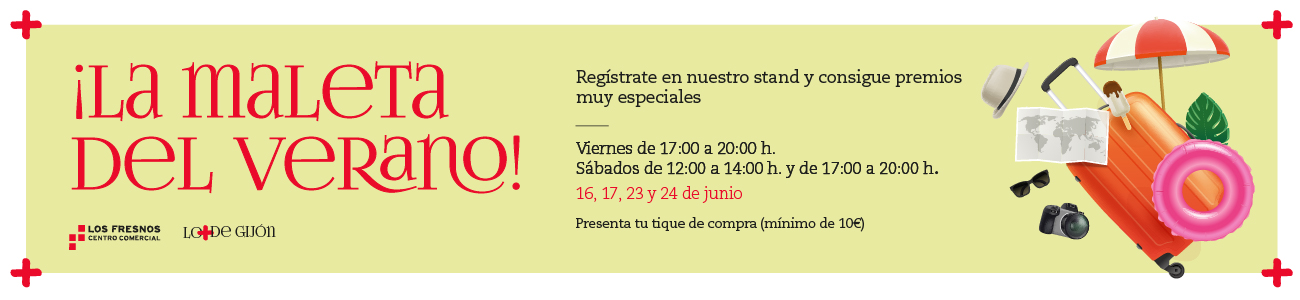Bob Pop estará este jueves en Mieres con Hablar no sirve. De nada, una pieza que convierte la vulnerabilidad en discurso político y la dependencia en un espejo de lo colectivo. El autor interpela al público sobre la empatía, la interdependencia y la necesidad de recuperar la confianza en los otros como forma de rebelión frente al individualismo contemporáneo

Dice Wikipedia, esa suerte de Larousse poco fiable que ‘nunca nadie usa’, que es crítico de televisión, experto en moda, columnista, escritor, pensador, mago, bloguero, actor, guionista y colaborador de televisión. Lo de mago confieso que me ha dejado un poco descolocada. En cuanto a lo demás, me lo creo todo. Porque Bob Pop (Madrid, 1971) es todas las cosas que quiere ser y además, -y esto da un poco de rabia- las es bien. Además de lo profesional, Roberto Enríquez es alguien sin complejos, sin pelos en la lengua, con mucha verdad y con una vida que se le nota en cada frase. Es, también, gay y una persona con discapacidad. Ninguno de los rasgos hasta ahora citados le definen, aunque todos han curtido una personalidad que le ha llevado a ser uno de los hombres más respetados dentro de lo que llaman ‘cultura pop’ en España.
Da igual si hablamos de teatro, televisión o narrativa. Ya les decía que esta suerte de hombre orquesta del siglo XX se mete en todas y sale indemne y fortalecido de cada una de ellas. Dice que la silla -de la que depende debido al avance de la Esclerosis Múltiple que padece- le quita tiempo «de parque» y se lo de «para pensar». Una silla que marca, en una sociedad pocas veces accesible, que le señala y le recuerda que el paso del tiempo está ahí. «Como para cada uno de nosotros», le comento. Aunque nos esforcemos por olvidarlo cada día. Este jueves estará en Mieres, en el Festival Fiasco, presentando su monólogo Hablar no sirve. De nada, una pieza sobre la dependencia, la vulnerabilidad y la incomodidad que se genera tanto en el escenario como en la vida.
Vienes a presentar Hablar no sirve de nada dentro de Fiasco. El título suena a declaración de intenciones. ¿Es un gesto de provocación?
Sí, en realidad es una provocación. Es una pieza de texto, un monólogo imposible que acaba siendo un diálogo entre mi asistente personal y yo. Lo que empieza siendo una provocación acaba siendo también una forma de explicar que, a veces, es imposible encontrar la palabra precisa. Pero si hablar no sirve de nada, no hacerlo tampoco. Y limitarse solo a hablar, sin actuar, tampoco sirve de nada. Es una llamada a la acción, al baile y al cambio.
En tus intervenciones públicas hablas con mucha naturalidad de tu enfermedad. Te has expuesto mucho, pero no desde la vulnerabilidad sino desde la rutina, desde la continuidad. Creo que eso conecta con la gente.
Sí, porque la enfermedad me expone a cosas que de otro modo no habría vivido. Soy una persona dependiente, y eso me obliga a repensar la interdependencia entre todas las personas. No me obliga, pero me coloca en un lugar desde el que puedo entender las dificultades de mucha gente: más allá de las físicas, también las psíquicas, económicas o sociales. Hablo desde cierto privilegio —que puede sonar raro, pero lo es— y eso me empuja a pensar cómo sobreviven los demás. A entender que, a veces, lo peor es que no nos ayudamos. Por eso intento hablar claro y explicar que, desde un cuerpo limitado, también se entienden muchas cosas.

Recuerdo haberte escuchado contar una anécdota sobre un tren de Renfe y el tiempo que tuviste que esperar -una vez ya había bajado todo el mundo- hasta que fueron finalmente a recogerte y sacarte de allí. Supongo que esos momentos igualan un poco a todos, ¿no?
Sí, la enfermedad te pone constantemente en tu sitio. Puedo salir de una función con el público en pie y no llegar a tiempo al baño y acabar meándome encima. Y se me olvida que soy una “superestrella internacional” (ríe). Pero no me lo tomo a la tremenda: lo entiendo como una forma de estar en el mundo. También la inmovilidad genera una necesidad constante de pensamiento. Yo no voy a correr por los parques, pero sí estoy leyendo, escribiendo o pensando. Soy muy de croquetas: lo aprovecho todo.
Parece que vivimos la época de la exposición: redes sociales, confesiones, lágrimas frente a la pantalla. Pero veo que tú te expones de una manera mucho más visceral, más real: expones quién eres.
Para mí es importante que la gente sepa desde dónde hablo. Que sepan quién soy, para que puedan decidir si les interesa esa voz o no. Hablar desde lugares públicos y privilegiados —como los medios— exige dejar claro desde dónde lo haces, porque lo contrario sería un engaño. No somos oráculos. Yo quiero que se sepa qué me ha formado y desde qué volcán hablo, y que cada cual decida si quiere exponerse o no a esa erupción.
Pienso en Maricón perdido, donde contabas cosas que muchos preferirían enterrar. Ese “vivir a pecho descubierto”, ¿te da vértigo o es una forma de libertad?
Es lo que sé hacer. Mi amigo Jorge Ponce siempre dice que yo soy “muy de varear la vida, como si fuera un olivo”. Me encanta esa imagen. Creo que esa exposición no me hace más vulnerable, sino más abrazable. Exponerse facilita el encuentro, no el ataque. Y necesito seguir confiando en que la humanidad es eso.
«Mi amigo Jorge Ponce siempre dice que yo soy “muy de varear la vida, como si fuera un olivo”
¿Hay espacio aún para confiar en la humanidad?
Sí. De hecho, mi lucha va contra esa idea que difunden el fascismo y la ultraderecha: que los otros son lo peor, que hay que salvarse solo. Su mayor triunfo ha sido convencernos de que no podemos confiar los unos en los otros.
Dicen que el primer símbolo de la cilización fue un fémur roto y curado: alguien se rompió un hueso y otro alguien más lo cuidó. Los cuidados, en cierto modo, son el principio de todo.
Totalmente. Y no es que yo sea alguien dependiente: es que todos somos interdependientes. Esa fantasía del superviviente con su hacha y su camping gas para el apocalipsis no me interesa nada. Si hay apocalipsis yo no quiero morir el último. Prefiero hacerlo el primero.
Hablando de ese futuro, en una entrevista dijiste “vivir el presente quita miedos, expectativas y ansiedad”. Suena muy bien, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica en un mundo tan incierto?
No tengo la receta, solo sé lo que me pasa a mí. Mi cuerpo está en degeneración —como el de todos—, pero en mi caso más deprisa. No sé cómo estaré dentro de seis meses. No puedo imaginar ese escenario, y eso me impide proyectar, pero también me libera. Al no generar expectativas, vivo un presente feliz, gozoso. Tengo el instante, y en él hago lo que puedo. No me da tiempo a jugar al futuro.
En Hablar no sirve de nada reflexionas precisamente sobre esa dependencia y esa discapacidad. ¿Cómo ves nuestra mirada social hacia esos temas?
Necesitamos más espacios de encuentro. El conocimiento, la cercanía y el afecto son los que cambian las miradas. Mis amigas, por ejemplo, entendieron lo que era un espacio adaptado cuando fueron conmigo. Y mucha gente me dice: “No sé cómo tratarte”. Y yo respondo: “Pues tratándome”. Hay que volver a lo presencial, dejar de ver al otro como algo raro. Uno aprende a tratar tratando.
Al final, hay mucho más que nos une de lo que nos separa.
Exacto. Y sobre todo cuando contamos la verdad. La verdad nos une y nos diferencia. Fingir nos hace iguales; ser sinceros nos hace únicos e interesantes.

Como parte del colectivo LGTBIQ+, ¿crees que hemos avanzando más en diversidad sexual o en la inclusión de la discapacidad?
Creo que nos falta más trabajo en lo físico, en la accesibilidad. Existen leyes contra la discriminación del colectivo LGTBIQ+, que no siempre se cumplen, pero las de accesibilidad se cumplen mucho menos. Y cuando cruzas ambas realidades te das cuenta de que todo está conectado. Se trata de ampliar el espacio común.
Qué importante sería poder vivir un día en la piel del otro.
Sí, pero en el fondo eso son los vínculos afectivos. Son los que nos hacen entender y empatizar a través de otra persona. En eso la cultura tiene mucho que ver con eso: habita espacios de posibilidad que no imaginamos en lo cotidiano. Por eso me parece tan salvadora.
«Lo que me gusta hacer en este espectáculo es desconcertar al público, incomodarlo con humor negro y ternura. Mostrar que como persona con discapacidad no soy un ser de luz, que como persona marica, no soy impecable»
Háblame un poco del monólogo. Dices que prefieres incomodar desde la amabilidad.
Sí. Antes bastaba con que alguien en silla de ruedas subiera a un escenario: ya era “qué valiente que ha llegado hasta aquí”. Ya, pero una vez que has llegado hasta ahí tienes que hacer algo. A mí lo que me gusta hacer en este espectáculo es desconcertar al público, incomodarlo con humor negro y ternura. Mostrar que como persona con discapacidad no soy un ser de luz, que como persona marica, no soy impecable. Es un baile con el público, una hora y media de risas, emoción y reflexión. Me encanta que la gente salga habiendo reído, llorado y bailado. Me parece un triunfo y un regalo, haber conseguido generar un artilugio teatral que funcione tan bien.
¿Con qué te gustaría que se quedara el público?
Con ganas de más.
Vienes a Mieres y sé que te encanta Asturias, que no es la primera, ni será tu última vez aquí: ¿Qué es lo que más te gusta de esta tierra?
Aunque suene tópico, la gente. En Asturias el colectivo LGTBIQ+ está liderado por bolleras mineras dinamiteras potentísimas (ríe). Es un colectivo transversal, fuerte, ligado a la izquierda (menos mal) y a la lucha de clases. Tuve la suerte de estar en un encuentro de AMA Asturies y las amé a todas. Y en Mieres Rocío Antela, que impulsó la caja de resistencia me parece potentísima.