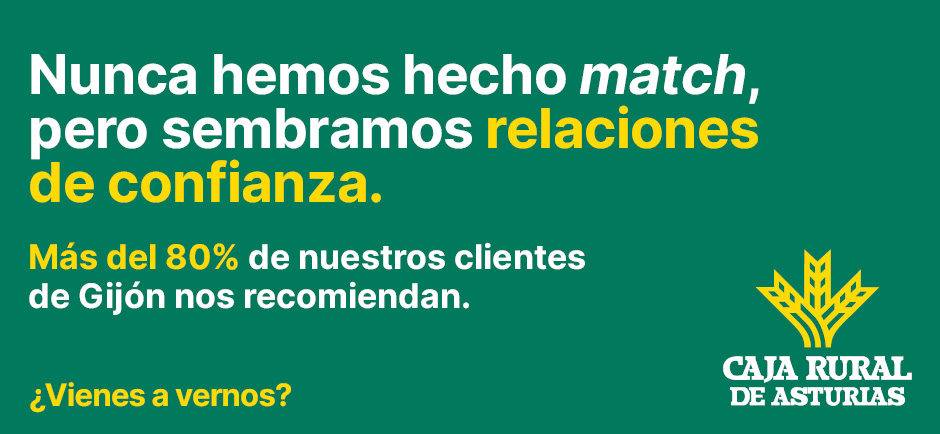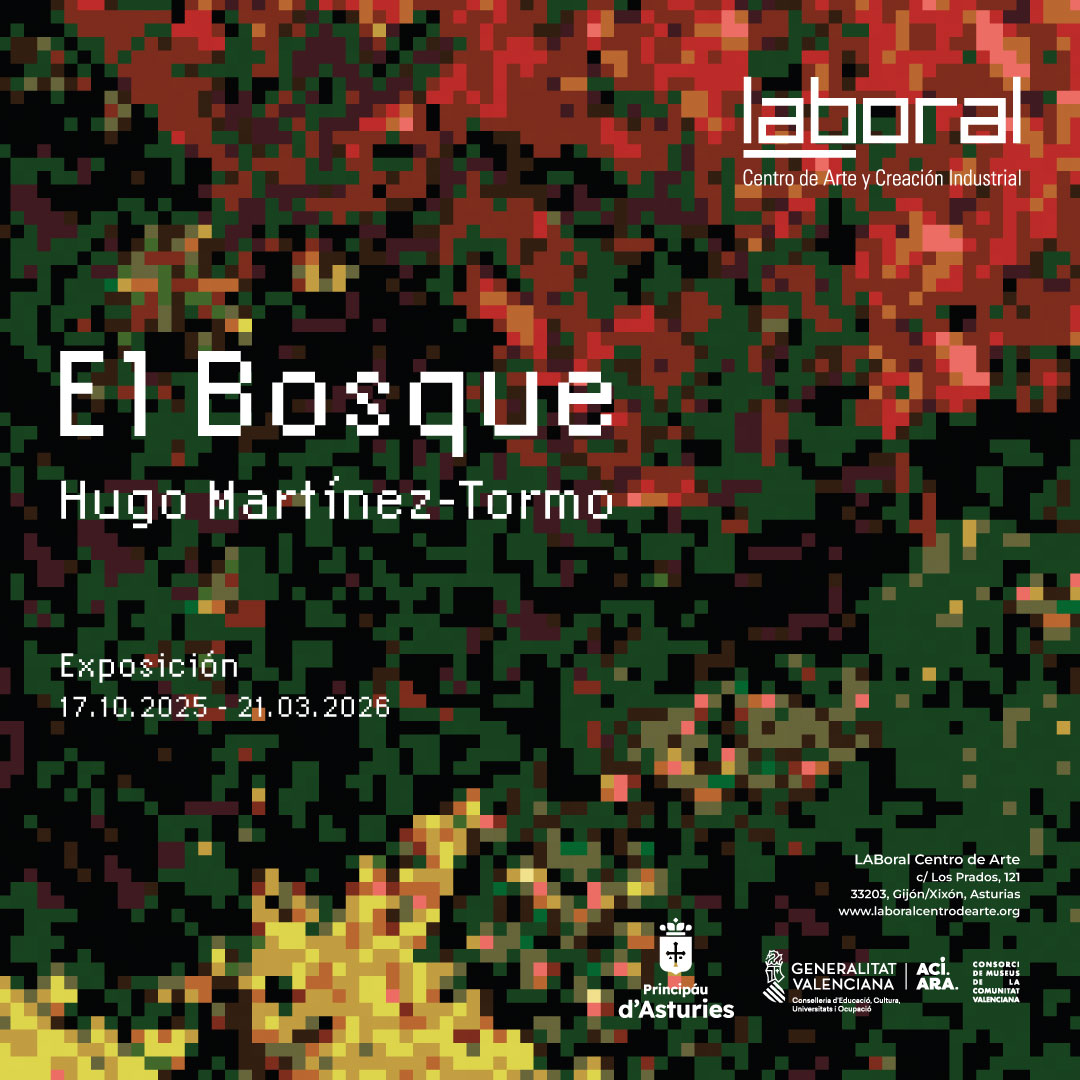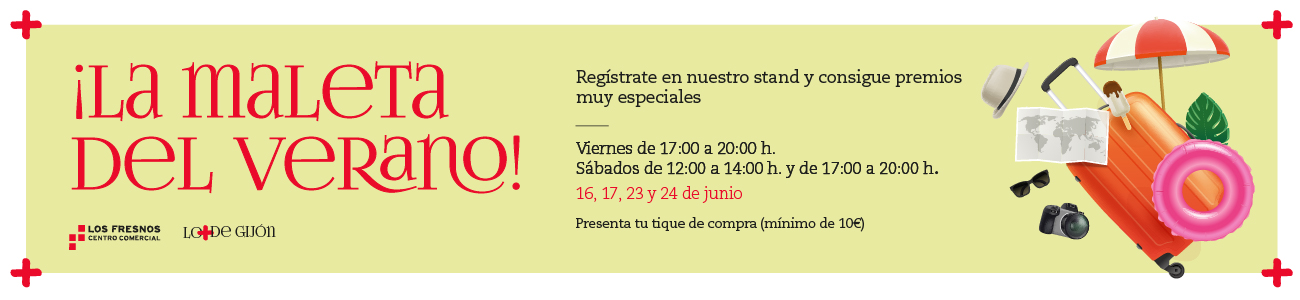De por sí cargada de simbolismo, la festividad por antonomasia para los cristianos cobra especial relevancia en 2025, tres décadas después de que un pequeño grupo de fieles decidiese despertarla del letargo en que llevaba sumida desde los 60

No es requisito imprescindible ser teólogo, clérigo o devoto para alcanzar a comprender el relato que se esconde tras los distintos hitos que pueblan la Semana Santa española. En esencia, sus procesiones, misas y acontecimientos no son sino la crónica de lo que los creyentes definen como ‘la pasión de Cristo’, el trance de su protagonista, a lo largo de siete jornadas, desde la celebrada llegada a Jerusalén hasta, calvario y crucifixión mediante, su dominical resurrección. Una palabra esa última, ‘resurrección’, llena de simbolismo y esperanza para los cristianos… Que muy bien podría describir los últimos treinta años de esta festividad en Gijón. Efectivamente, este 2025 se cumplen tres décadas desde que, tras un letargo de otras veinte, un grupo de fieles, tan pequeño como decidido, aceptó el desafío de cumplir un sueño compartido, y devolver a la ciudad aquellas procesiones enterradas en el olvido desde finales de los 60. Pues bien, hoy, echando la vista atrás, con una Semana Santa todavía humilde, sí, pero «sana», «fuerte» y «en constante crecimiento», a decir de quienes en ella participan, pocos podrían discutir que aquel reto, efectivamente, se ha cumplido. Y con creces.
Más allá de su doble rol de Hermano Mayor de la Ilustre Hermandad de la Santa Misericordia, desde 1999, y de presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales, cargo asumido un año después, Ignacio Alvargonzález Rodríguez ostenta el honor de haber sido uno de aquellos pioneros que, ya en 1994, comenzó a dar forma a la idea de la recuperación de ese esplendor perdido. Y, al echar la vista atrás y recordar aquellos momentos, la conclusión que acude a sus labios es clara. «Ver lo que hemos conseguido en todo este tiempo supone un sueño cumplido; ni más, ni menos«, resume, satisfecho y orgulloso por igual. No faltan las razones para ello, todo sea dicho. Con tres agrupaciones penitenciales (sin contar la recientemente creada formación del Niño del Remedio, figuran la Hermandad de la Santa Vera Cruz y la Cofradía del Santo Sepulcro, aparte de la que lidera Alvargonzález), siete procesiones en el programa presente, recorridos diversos, una Medalla de Plata de la ciudad y una afluencia de público que se multiplica año tras año, pocos podrían asociar la Semana Santa de este 2025 con los enormemente precarios comienzos del 95, cuando hizo falta tirar de inventiva y solidaridad para reflotar el barco.
«Fue algo general; a finales de los 60 muchas familias ya tenían vehículo propio para irse fuera de Asturias en vacaciones, y algunos clérigos empezaban a identificar estas tradiciones como algo arcaico que había que superar»
Ignacio Alvargonzález, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón
Claro, que, antes de analizar las claves de ese regreso, cabe preguntarse algo crucial… ¿Cómo se llegó al punto de que la urbe más grande de Asturias dejase que sus procesiones se extinguieran? Sobre ese punto, Alvargonzález matiza que no se puede separar el caso de Gijón del vivido en otros puntos de España. «Fue algo general, más o menos acusado según las zonas; de pronto, el desarrollo económico de finales de los 60 llevó a que muchas familias tuviesen vehículo propio, y eso les dio la posibilidad de irse a disfrutar de estos días a otras partes del país«, teoriza. Eso, por el flanco social, pero desde la escena religiosa también hubo una influencia. A juicio de Alvargonzález, «tras el Concilio Vaticano Segundo algunos eclesiásticos identificaban esas prácticas con una religiosidad arcaica, que había que superar; algo de eso se dio en Gijón«. La mezcla de esos dos ingredientes sentó las bases de la decadencia, y el que todas las imágenes históricas se hubiesen destruido durante la Guerra Civil, cortando el nexo con la tradición histórica y potenciando el desinterés ciudadano, fue el aderezo final. En 1968 marchaba por la ciudad la última procesión. Al menos, por el momento.
El letargo iniciado aquel año duró la friolera de un cuarto de siglo, aunque la desaparición de las procesiones no significó, en absoluto, la pérdida de la fe en la ciudad. «Los que creíamos en ella siempre tuvimos el deseo de que volviese«, afirma Alvargonzález, uno de esos irreductibles que, durante ese largo impasse, aguardó el momento propicio para resucitar la celebración. Y ese ansiado instante llegó en la primera mitad de los años 90, una década tan adecuada para ello, como la de los 70 lo había sido para la desaparición. «En esos años hubo un impulso fuerte a la cofradías en toda España; aquí, unos años antes se había recuperado la procesión de Corpus Christi, perdida por las mismas fechas que la Semana Santa, y empezamos a ver cierta receptividad por parte de los eclesiásticos«, ahonda. Bonifacio Sánchez, el mismo párroco de San Pedro que, con su actitud previa, había favorecido la pérdida de las procesiones, cambió de posicionamiento y, si bien tímidamente, empezó a animar en sentido contrario. Por fin, en 1994 comenzó el movimiento de piezas sobre el tablero. «Seríamos como una docena de personas, todas vinculadas a la parroquia; hicimos algunas reuniones, convocamos a gente dispuesta a participar… Y al año siguiente ya superábamos el centenar de cofrades».

Por supuesto, hace falta algo más que buenas intenciones para acometer con éxito una empresa de tamaño alcance… Y, en el plano material, la situación que los pioneros se encontraron era de todo, menos halagüeña. «Algunas imágenes, las más importantes, sí se conservaban, pero en un estado… De aquella manera«, rememora Alvargonzález. Efectivamente, al acceder a los templos fue posible localizar la efigie del Cristo yacente, la del de la Misericordia y los Mártires, la de La Dolorosa, la de San Juan Evangelista y una talla de una flagelación. Pronto todas ellas exhibieron el lustre merecido… Aunque no se pudo decir lo mismo de los atuendos. «Ese fue el tema complicado, porque no quedaba nada, así que improvisamos«, declara, sonriente. Fue en ese punto en el que se hizo evidente la solidaridad de los gijoneses, pues «hubo gente que se puso a coser como loca sin cobrar un duro; otros, en cambio, nos entregaron telas; los hubo que hicieron capirotes sencillos con cartón… La banda de música nos la trajimos de San Martín del Rey Aurelio«. Y así, gota a gota, con buena voluntad y mucho trabajo, pudo organizarse una procesión del Santo Entierro, primera que en veintiséis años transitaba por las calles de Gijón.
A Alvargonzález, por aquel entonces «un chaval de veintipocos años», se le entrecorta la voz cuando narra lo vivido aquel Viernes Santo. «Recuerdo la emoción, la incertidumbre, los nervios… Y la impresión cuando vi que, aunque el recorrido era muy corto, entre la capilla de la Soledad y San Pedro, estaba atiborrado de gente; de pronto, ese nerviosismo se esfumó, y entendimos que había valido la pena«. Tal fue el fervor, las ovaciones y, en general, la buena acogida que recibió ese reflote que, para el año siguiente, el trazado se hizo más extenso, y para 1997 a aquella solitaria procesión se habían sumado dos más, previa constitución de las tres agrupaciones por todos conocidas. Fueron los tres primeros peldaños de un imparable ascenso cuyo último hito, al margen de la Medalla de Plata concedida en 2024, se produjo en 2017, con la fundación de la Cofradía (oficiosa) del Niño del Remedio, pensada para dar a los más pequeños su dosis de protagonismo y la posibilidad de mostrar públicamente su devoción.
Entre las asignaturas pendientes figuran la descentralización de San Pedro, implicando otras parroquias, y lograr la participación activa de instituciones como la Cámara de Comercio o las asociaciones de hosteleros
De aquellos polvos, estos lodos, si bien en clave positiva, y hoy la Semana Santa gijonesa puede permitirse sacar músculo, enorgullecerse de lo alcanzado, y presumir de haber encontrado su sitio en el turbulento siglo XXI. Porque, tal como medita Alvargonzález, «es verdad que vivimos un momento de secularización general pero, curiosamente, mientras cae la asistencia a misa y a otras celebraciones religiosas, la Semana Santa sigue teniendo un tirón importante entre la gente«. Y eso que, en Gijón, concurren dos inconvenientes: el tiempo, que «ya nos ha llevado a suspender varias procesiones otras veces», y el grado de implicación del Ayuntamiento, «mucho mayor, y más cálido, en los últimos años, especialmente desde el inicio de esta legislatura», aunque con la certeza de que «siempre se podría hacer más». De hecho, Alvargonzález recoge ese guante para hacer un llamamiento a aprobar las que son, en su opinión, las grandes asignaturas pendiente de la Semana Santa de Gijón: descentralizarla de San Pedro mediante iniciativas nacidas en otras parroquias, y lograr la participación activa de «otras instituciones, como la Cámara de Comercio o las asociaciones de hosteleros». Pues, aun sin perder de vista su esencia religiosa, es bien sabido que la Semana Santa no es sólo cosa de fieles… «Hay todo un potencial turístico y económico en ella que está por explotarse, porque existen cada vez más personas dispuestas a viajar a otros puntos de España para conocer otras formas de entender esta fiesta».