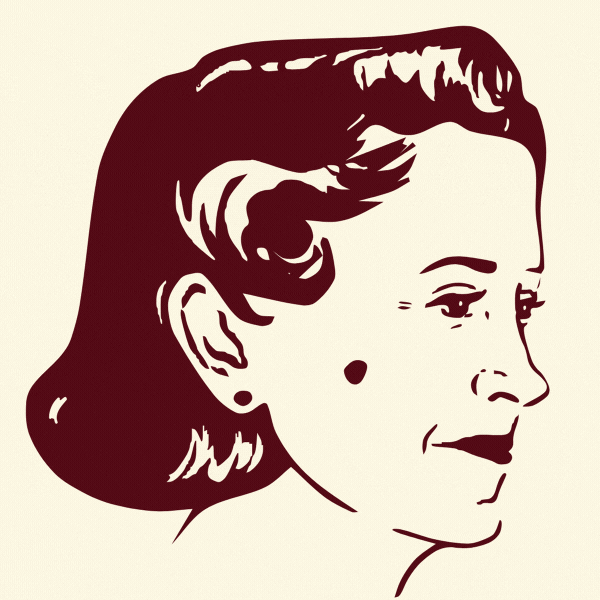La bandera de Xixón ondeó durante unos minutos en su cumbre con el único afán de decir que sí, que un poquito de nosotras ha llegado hasta allí, no como una conquista, sino como un homenaje y como un agradecimiento
Entre les ñubes busco cola mirada cumes que s´asomen infinites enriba del mantu sobre´l que volamos.
Llámenme. Ye un sentir primariu, casi animal, como si non pudiera facese nada para reprimilo, como si nun quisiera reprimilo, solo seguir hasta ese cumes que me abracen.
Faigo monte pola pura necesidá de atopar paz y a mi mesma nun esfuerzu por tar lloñe de responsabilidaes y más cerquina de la guapura más salvaxe, más pura a la que l´home nun-y metió mano. Ye raro pero ye asina. El monte ye paz.
Esto lo escribí en el momento que por la ventana del avión empezaron a asomar distintas cordilleras de camino a Turquía. Esa llamada salvaje que sentimos muchas personas que dedicamos todo el tiempo que podemos a recorrer distintos parajes alejados del asfalto de las ciudades en las que vivimos nuestra particular rutina.
El pasado miércoles 28 de agosto hice cumbre en el monte Ararat, ese viejo coloso, techo de Turquía, de 5137 metros donde, según cuenta la leyenda, comenzó todo de nuevo.
La magia del Ararat es que los libros sagrados de las tres principales religiones monoteístas, el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam coinciden en situar aquí el lugar exacto donde encalló el Arca de Noé y con el la segunda oportunidad a la humanidad. Diría que de ser cierto ha sido una segunda oportunidad bastante desaprovechada.
Desde su imponente cumbre, nevada durante todo el año, pude contemplar Armenia, Irán, Georgia y Turquía, un epicentro imponente desde el cual no se aprecian las fronteras que el hombre se ha empeñado en blindar desde el principio de los tiempos. Fronteras que ha sufrido el propio Ararat, puesto que debido a su posición estratégica ha sido motivo de conflicto entre países a lo largo de la historia.
Hasta 1920 perteneció a Armenia, quien le sigue rindiendo pleitesía a esta montaña sagrada formando parte de su escudo nacional, con una pequeña arca en su cumbre.
También pude contemplar una luna en fase menguante de una belleza que no recuerdo haber visto nunca, con unas constelaciones perfectamente definidas, lejos de la contaminación lumínica que nos rodea. Quiso regalarme esa noche alguna estrella fugaz, de esas a las que pedimos deseos inalcanzables.
La magnitud e imponencia de este viejo Agri Dagi (su nombre en turco) es tal que tiene unas dimensiones que doblan en extensión y altitud a nuestros Picos de Europa.
Un volcán dormido que está custodiado en su parte turca por el maltratado pueblo kurdo que hace de guía y protector de este para cuando viajeras como la que escribe decide visitarlo.
Visitarlo con su permiso, con el permiso siempre de la montaña que, en ocasiones como la mía, decide no ponértelo demasiado fácil, pero esa es una cuestión a la que le resto importancia.
La montaña, la naturaleza, conserva el poder de abstraernos de un día a día demasiadas veces perturbador, cansado y generador de ruido.
La bandera de Xixón ondeó durante unos minutos en su cumbre con el único afán de decir que sí, que un poquito de nosotras ha llegado hasta allí, no como una conquista, sino como un homenaje y como un agradecimiento. Agradecimiento a la vida por permitirme seguir disfrutando de paisajes que son inalcanzables para muchos mortales.
Si en algún momento me pierdo, si me canso del camino, buscadme en las montañas, solo allí es donde todo tiene sentido, donde soy quien quiero ser que diría la letra de esa maravillosa canción de Felpeyu que es “Los fayeos de mayo”.
En lo alto de nuestras montañas no se escuchan los ecos de ninguna guerra y eso es lo que nos salva a quienes decidimos, aunque sea un ratito, habitarlas.