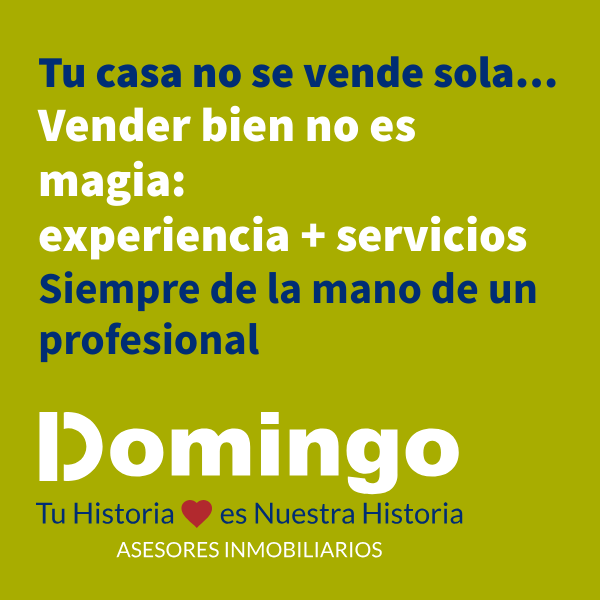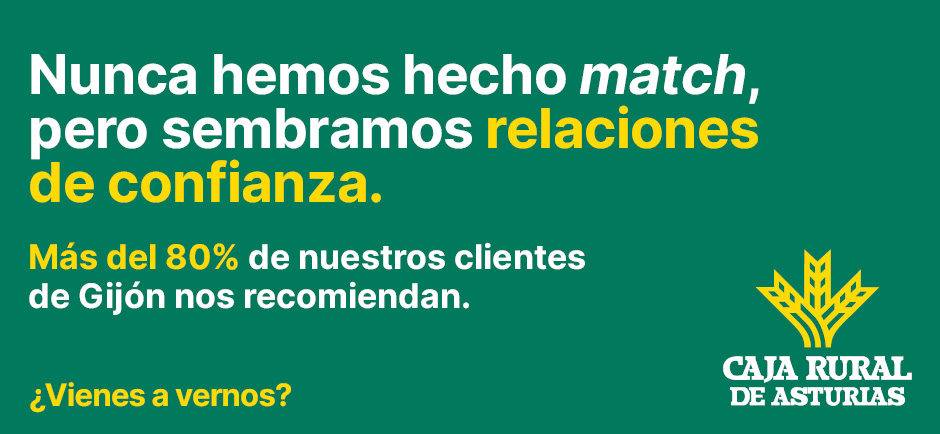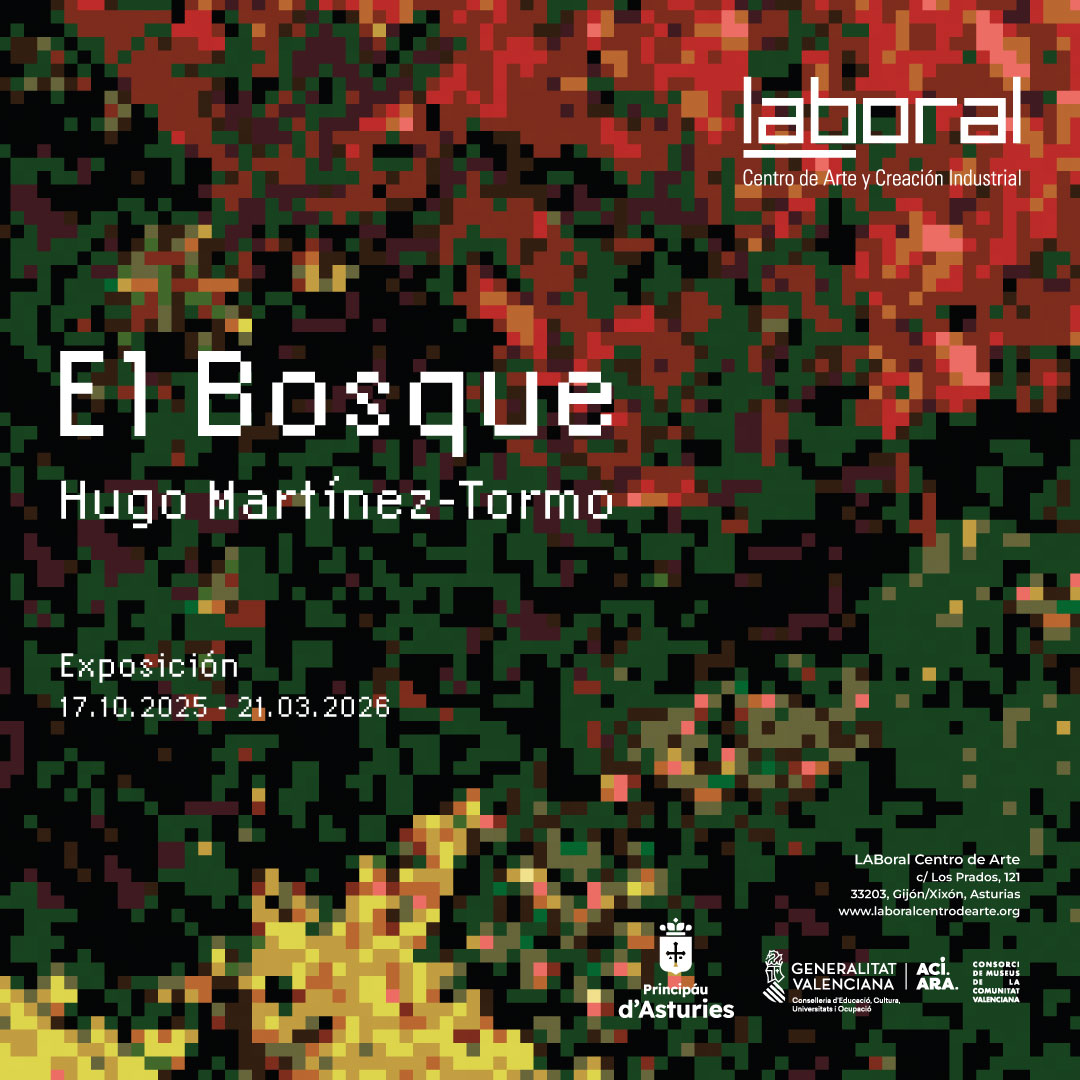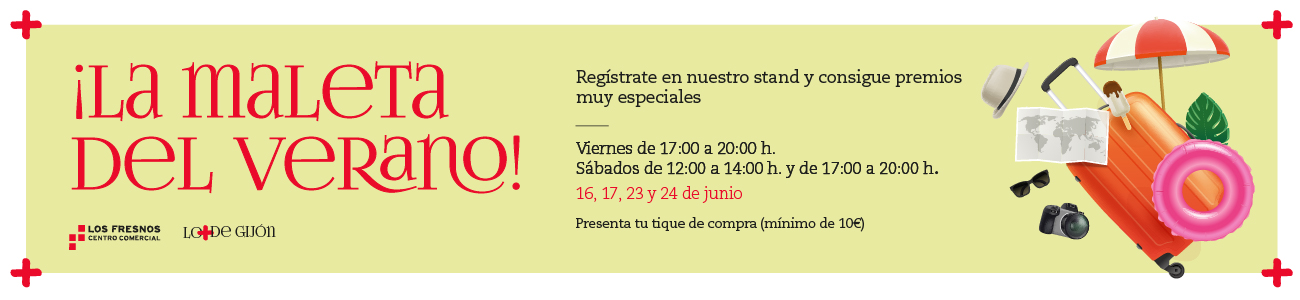El autor y docente onubense, aunque afincado en Gijón, vuelve a incitar a la sociedad a hacer uso de su capacidad reflexiva en aras del bien común con ‘Ética en la calle’, su más reciente libro, que esta tarde presentará en la céntrica librería Toma 3

Venga, esta vez apuntemos alto, y disparemos una cuestión abiertamente compleja… ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea, precisamente, humano? Un buen puñado de características, desde luego, aunque una de las más importantes quizá sea su capacidad para dudar, para querer saber, para explorar. Es ahí donde radica una de las esencias últimas de la condición humana; en la intersección en la que confluyen esa infinidad de preguntas difíciles, profundas y a menudo incómodas que el hombre, como la mujer, se hace… O debería hacerse. Tratemos de resumirlas en una única… ¿Qué es ético? Dicho de otro modo… ¿Qué es bueno? No para satisfacer los intereses y deseos de uno mismo, sino lo ‘bueno’ en el sentido más puro del término. Lo virtuoso, lo correcto, lo debido, lo justo… Recuerden: no hay una respuesta sencilla; nada de lo que importa lo suele tener. Pero sí existen procesos de razonamiento ético, antaño conocidos por el común de la ciudadanía y hoy tristemente olvidados, que pueden entrenar para enfrentarse a tales cuestiones. Y es esa capacidad la que el filósofo, profesor, escritor y, por si fuese poco, colaborador de miGijón Eduardo Infante Perulero (Huelva, 1977) se ha propuesto devolver a las gentes de a pie. ¿Cómo? Por medio de ‘Ética en la calle‘, su último libro. Un volumen en el que, capítulo a capítulo, propone distintos supuestos, desde si merece la pena condenar a un asesino aquejado de Alzheimer, hasta si en caso de incendio convendría salvar a un niño desconocido o al propio perro… Con un único fin: invitar a los lectores a reflexionar, analizar, contraponer y plantear hasta alcanzar una solución éticamente correcta. Una mezcla de lección, desafío y juego que esta tarde, a las 19 horas, presentará en la cafetería Toma 3 de Gijón, la ciudad en la que reside desde hace un cuarto de siglo, acompañado por los periodistas Xana Iglesias, Pedro Vallín y Víctor Guillot.
En la sinopsis de ‘Ética en la calle’ pone sobre el tapete una idea peculiar: que la ética, al cuestionar el orden establecida, es vista como algo peligroso por los poderes establecidos. ¿Es verdaderamente la ética algo peligroso?
A los hechos me remito… Al ciudadano que la, inventó, Sócrates, se lo cargaron. Claro, la ética está inevitablemente unida a la democracia. Suelo decir que es la gimnasia del ciudadano, porque las capacidades que el ciudadano necesita para ejercer competentemente esa condición se entrenan mediante el diálogo, el alcance de acuerdos, la disposición de una mirada universal… Eso siempre exige pensar en el bienestar de algo que está más allá de la propia tribu. Todos hemos nacido en un entorno que nos ha enseñado unos valores y una determinada concepción de lo que es bueno y lo que no lo es; hacer ética supone preguntarse cómo sé yo que los de mi tribu son los que tienen la razón, y que no somos los equivocados. Lógicamente, esto supone sacar el pensamiento del enfoque de la tribu… Y, a veces, pensar contra ella.
Sí, pero… ¿No existen ya ideologías políticas que preconizan precisamente eso?
Es que la ética es lo contrario a la ideología. La ideología es la falsa conciencia de creer que se está pensando cuando, en realidad, se están reproduciendo determinados esquemas mentales que interesan a los que ostentan el poder. Y al poder, obviamente, no le interesa tener a una ciudadanía que cuestiona.
No sé si me atrevo a formularle la siguiente pregunta… En el momento actual, a la vista de las experiencias de que somos testigos y, en ocasiones, incluso víctimas, ¿percibe que esté ganando peso la ética entre los ciudadanos?
Hombre, creo que, hoy por hoy, abunda la estupidez. Simplemente hay que darse una vuelta por las redes sociales, y ver de qué modo la polarización, el mensaje sencillo y la estupidez no sólo son permitidos, sino premiados. Además, hay otro hándicap importante: la ética supone una reflexión, una flexión, una vuelta a la vida. Es pensar la vida y vivir el pensamiento, y eso necesita unos tiempos. Y en una vida tan acelerada con la que tenemos, es difícil encontrar tiempo para unirnos a otros para hacer ética. Porque, insisto, la ética se hace mediante el diálogo. No es una actividad individual, no es un deporte solitario, sino de equipo.
«En ética tratamos de averiguar qué es lo mejor que se puede hacer en cada circunstancia; no anular el bien particular, sino integrarlo en un bien universal. Tratar de definir qué es el bien, y obrar en consecuencia»
Desde luego, no parece el escenario que el presente más y mejor ofrezca… En especial, a tenor de la crispación que impera.
No, desde luego. Para pode reflexionar uno necesita estar tranquilo, contar con cierta calma. Ya no sólo por el nivel de sobrestímulo que tenemos, sino porque lo que se nos estimula es el odio. Ya en su novela ‘1984’ George Orwell nos hablaba de ese minuto de odio, pero ahora son horas metiéndonos odio en vena, algo que nos impide pensar con claridad. De hecho, cuando en el cerebro se activan el miedo y el odio, se apaga el lóbulo frontal, que es la parte con la que razonamos. Pero esto no es nuevo. Ya lo advirtió Maquiavelo, y con bastante razón, cuando, en ‘El príncipe’, decía al gobernante que lo mejor es ser temido. Y yo diría más: lo mejor es que se odien entre ellos. Hay gente que saca mucho beneficio del odio que nos tenemos los unos a los otros. Y, como la ética es diálogo, uno sólo dialoga con quien quiere dialogar. Si pienso que mi interlocutor está chalado, o es estúpido o perverso, no tiene sentido ese diálogo. Nos han enseñado a odiar al vecino, a pensar que es alguien que porque piensa de una manera diferente no debería vivir en la misma ciudad. Y es que la democracia es, precisamente, vivir juntos y bien por ser diferentes. Ese odio que nos tenemos desactiva la propia democracia.
Lo que critica se parece sospechosamente a determinados mensajes que están llegando desde el otro lado del Atlántico… ¿No es sorprendente, por no decir desesperante, que, a pesar de ese avance de la estupidez sobre el que alertaba antes, el comportamiento que están mostrando regímenes como el de Donald Trump o Vladimir Putin no active una respuesta más contundente por parte de la ciudadanía? ¿De veras es tal el embrutecimiento colectivo?
Mira, yo suelo reivindicar el «Make etica great again«. Tenemos que indignarnos sabiamente y recuperar la ética en las calles. Cuando nos quejamos de la falta de ética general, en las redes sociales, etcétera… Que no es que se normalicen conductas indignantes, sino que hay quienes se vanaglorian de ellas… Lo que reconocemos es la falta de un determinado conocimiento. Y ese conocimiento era fundamental para los griegos clásicos, porque su ausencia genera injusticias, corrupción y sufrimiento. Por eso es tan importante recuperar la reivindicación de la ética. No sólo porque nos estemos jugando la democracia, que es el mejor sistema inventado por el hombre, sino porque su ausencia genera un sufrimiento y una corrupción insostenibles.
Ahí es donde entra en juego, precisamente, ‘Ética en la calle’. Sin hacer spoilers, por favor, ¿qué puede decirnos de su libro?
Que es un deseo muy fuerte de que la ética vuelva al lugar en el que estuvo, a ser la gimnasia del ciudadano; por eso lo de la calle. No puede quedarse encerrada en la academia, como algo de hombres aburridos que se dedican a resolver problemas de tranvías. Por otro lado, la obra recupera el diálogo filosófico para entrenar a la ciudadanía. Porque, como ya he dicho, para pensar éticamente se debe ir más allá de los intereses y deseos particulares. Para sabe qué me interesa en función del género o de la clase social no se necesita ética, ni ser ningún Sócrates. No se trata de saber qué me conviene, sino qué es el bien. En ética tratamos de averiguar qué es lo mejor que se puede hacer en cada circunstancia; no anular el bien particular, sino integrarlo en un bien universal. Y de eso también versa mi libro. De la incapacidad para dialogar y de la polarización en que se encuentra la sociedad. Creo que la idea última de ‘Ética en la calle’ es invitar a los lectores a hacer algo parecía a lo que en la Antigua Grecia se hacía en los gimnasios, en los que no sólo se entrenar el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, por medio del diálogo filosófico.
¿Y está teniendo éxito en esa tarea desde que se publicó la obra?
Hace poco, en una presentación, me vino un padre con su hijo adolescente, y me dijeron que el libro había devuelto el diálogo en casa. De repente las cenas, donde se cortaba el silencio con un cuchillo, se volvieron algo apasionante. Por eso suelo decir que es un volumen para leerlo en grupo: con los hijos, con la pareja… En cada capítulo planteo un dilema que nos formula la propia vida, y es imposible no querer intervenir en la conversación. A partir de ahí, ofrezco al lector las distintas posibles soluciones razonadas, invitando a desarrollar tres ideas: cuestiónate tu propio punto de vista, haz un ejercicio de empatía y de comprensión hacia las razones del otro, y atrévete a dialogar, intentad entre todos encontrar una posición universal. Por eso suelo decir que es para comprar a pares; no sólo porque los libreros tiene que comer…
«Ante cuestiones como en qué categoría deportiva deberían competir las personas ‘trans’, asumimos que es un tema importante, y tendemos a ir hacia grandes consensos. Necesitamos arrojar luz, queremos ser justos… Pero no sabemos cómo hacerlo»
No obstante, reconocerá que hay algunos de esos dilemas un tanto… Espinosos. Por ejemplo, el de si procede, o no, condenar a un criminal que padece Alzheimer, y que ya no recuerda ni quién es.
Hazte una pregunta: ¿no recordar quién eres te hace ser la misma persona? Ese capítulo del libro está hecho para reflexionar sobre el concepto fundamental de persona. Entendemos que la persona es el sujeto ético, construido con derechos, también responsable… Pero… ¿Un ser humano puede dejar de ser persona? ¿Existen personas no humanas? ¿Cómo se articula la relación entre libertad y responsabilidad? ¿Y las relaciones entre identidad personal y responsabilidad? Claro, en el caso de un Alzheimer muy desarrollado no es que estemos ante una persona que no recuerda puntualmente, como si padeciese una forma de amnesia; es que es alguien cuya memoria, la base física de la misma, se ha destruido para siempre. Ante algo así, castigaríamos al cuerpo, pero sería tan absurdo como meter en la cárcel la ropa que llevaba un asesino el día en que perpetró sus crímenes. Nos puede servir para cierto consuelo de reparación de la justicia, pero nada más. Ya no existe aquella persona que fue quien fue, e hizo lo que hizo.
Parece que, en cuanto a este asunto, ha roto su habitual tendencia a no posicionarse…
No me suelo mojar; no me gusta decir qué tiene que pensar la gente. Pero el otro día, con un grupo de amigos, me lo plantearon. Me preguntaron si volvería a jugar al ajedrez con una persona mayor de la que descubro que cometió unos crímenes atroces de los que, sin embargo, no se acuerda. Les dije que sí. Y lo haría por una cuestión que reivindico como posición ética muy importante, incluso fundamental: el valor de la palabra. Al aceptar en origen jugar al ajedrez con ese anciano yo habría asumido un compromiso de ayudar y prestar un servicio social, y lo que no podría es, en el momento en que se me hiciese bola, romper mi palabra dada. Y si lo voy a pasar mal, tendré que hacer de tripas corazón. ¿Qué sería la sociedad si nadie cumpliese con su deber en el momento en que comenzase a atascarse?
El tema es sensible, desde luego, aunque no tanto como el que supone otro de los dilemas recogidos en el volumen: en qué categoría deportiva debería competir una mujer transexual. Algo muy oportuno, a tenor de la reciente prohibición firmada con Trump para que dichas personas no compitan en categorías femeninas… ¿Le ha pasado factura incluir ese asunto en la obra?
Por redes sociales, sí. Lo curioso es que hay gente que te amenaza y te llama de todo… Sin haber abierto el libro. Con ‘Filosofía en la calle’ me pasó que recibí un mensaje amenazante a raíz de un capítulo en el que ofrecía reflexionar sobre si un hombre podía ser feminista. Hubo una mujer que me insultó, que me preguntó cómo un filósofo podía escribir eso… Y resulta que esa mujer había cogido el libro de la estantería de una librería, lo había abierto por una página al azar, había leído una cita que era de Ortega y Gasset, y había creído que era mía. Le regalé el capítulo, para sacarla de su equívoco, pero no siquiera tuvo la cortesía de reconocer su error. Bien, pues en el caso de la temática ‘trans’ siempre hay problemas. Y me gusta mucho, porque los de un lado me llaman de una manera y los del otro, de otra. Cuando te odian tanto unos como otros, algo se está haciendo bien.
¿Lo ve como algo normal, pues?
El resto de personas con sensibilidad asumimos que este es un tema importante, y tendemos a dar respuestas que lleven a grandes consensos, porque necesitamos arrojar luz sobre él. Reconocemos que queremos ser justos, pero no sabemos cómo hacerlo. La idea de ese capítulo es explorar los datos para que el lector se forje su criterio. Claro, en el ámbito atlético es interesante, porque el deporte profesional, que lo inventaron los griegos, tiene también una ética. Y es que deben competir personas en pie de igualdad. De hecho, el que gana debe ser primus inter pares, primero entre sus semejantes. Si hay desigualdad, es deshonroso para ambos. En ‘La Ilíada’, Aquiles no lucha contra un campesino, sino contra otro caudillo guerrero. Eso nos lleva a pensar si las categorías que usamos hoy en día en el deporte son las adecuadas. A lo mejor no lo son, no tengo idea; en el boxeo, por ejemplo, sí que hay categorías que intentan enfrentar a personas en absoluta igualdad en función de su físico, usando como criterio el peso de los contendientes.
«Con la IA nos están colando el timo de la estampita. Se habla del algoritmo como de un dios venido del cielo, y olvidamos que es una máquina construida y programada por el ser humano; detrás siempre hay un hombre con intereses, ideología y objetivos»
Con todo, a la vista de la dirección que está tomando la sociedad en general, y Gijón en particular, hay un tercer dilema sumamente procedente: el de si, en caso de incendio, se debería salvar al perro conocido, o al niño desconocido. Es un tema que, quizá, anime las cenas… Pero que también puede llegar a enemistar a los comensales…
Sobre lo que se reflexiona en ese capítulo es sobre un concepto esencial: el de dignidad. Y, por extensión, el de los derechos humanos, que no puede haber sin esa dignidad. ¿Por qué los humanos tienen derechos, y no los tiene una lechuga? Porque el ser humano es digno. Pero… ¿Por qué el ser humano lo es, y la lechuga no? Ese es el fruto de la ética. La ética nos ha dado una serie de derechos y de libertades que hoy en día respiramos, pero no son creaciones del ser humano. Hubo un tiempo en que no existía la dignidad, y la vida humana no valía nada. Exactamente lo mismo que la de una lechuga. Afortunadamente, la ética, la disciplina del deber ser, que no del ser, ha llevado a que hombres y mujeres se hayan preguntado cómo debería ser el mundo, no cómo es. Y hay personas que han luchado por eso. Bueno, pues, con la cuestión de los perros, el concepto de dignidad humana está siendo cuestionado, y esto es muy preocupante. Primero, porque la propia tecnología lo está poniendo en duda, pero luego hay todo un movimiento que pide elevar el estatuto moral de los animales. Y me pregunto… ¿Hasta qué punto? ¿Hasta el del ser humano?
Imagino que, en una ciudad como Gijón, tan orgullosa de su condición de dog friendly y en la que hay más perros que niños, el análisis será difícil…
Muchas razones que los humanos hemos dado para sentirnos dingos, elevados, superiores, se basan en una serie de capacidades que parecía que sólo teníamos nosotros. Ahora, en cambio, los avances científicos comienzan a decirnos que, en menor grado, dichas capacidades también podrían estar en algunos animales. Es una cuestión de grado… Y aquí es donde empiezan los problemas. Hay todo un movimiento ético, el animalista, con autores como Peter Singer, que nunca han postulado que la vida animal esté a la altura de la humana; no defiende que se rebaje el estatus moral del humano, sino que se eleve el del animal. Pero también existen algunos descerebrados, o gente muy estúpida o inculta, que cree que el estatus de un animal es superior al de un niño. Y este dilema es muy interesante, porque deja claro qué es la ética. La pregunta no es qué sientes o qué harías; el asunto exige una mirada universal de lo que se debería hacer. Y la respuesta nunca debería ser que, como por el niño no siento nada y por el perro sí, salvo a este último de un incendio. La ética no se basa en eso. En fin… Vivimos en un momento gélido para la ética, en que usamos como criterio moral lo que me gusta, lo que me apetece o lo que siento.
Aprovecho que ha mencionado la palabra ‘tecnología’ para cerrar este coloquio abordando ese frente. Igual que el sabio se preguntaba si puede un hombre moral mantener su moralidad en un mundo inmoral… ¿Puede conservarse la ética, algo tan intrínsecamente humano, en un mundo en el que cada vez se apuesta mal por ese otro algo tan artificial que es el desarrollo tecnológico?
Más que nunca. La tecnología es la disciplina de los medios, no de los fines. Ya lo decía Séneca… «Para el que no sabe a dónde ir ningún viento le es útil». La dignidad del hombre radica en que es libre; la tecnología nos dice cómo construir cosas, pero no al servicio de qué. Eso lo exige la reflexión ética y, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial (IA) nos están colando el timo de la estampita. Se habla del algoritmo como de un dios venido del cielo, y olvidamos que es una máquina construida y programada por el ser humano. La relación nunca será con la máquina, sino entre humanos mediante una máquina; detrás siempre hay un hombre. Suelo poner un ejemplo: hace unos cuatro años, en unas elecciones en un diistrito de Tokio, se presentó una IA que quedó tercera. En la propaganda electoral se la anunció como la mejor ‘candidata’, incorruptible, sin sesgos, que resolvería los problemas porque nadie mejor calcularía los datos, ofreciendo siempre la supuesta solución más eficaz… Todo muy bonito; hasta yo lo hubiese votado. Pero bastó una pregunta para que todo saltase por los aires: ¿quién hizo esa IA?. Y había sido el CEO de Google en Japón. Una persona que tiene unos intereses, una ideología, que busca alcanzar unos fines… El votante no estaba eligiendo una IA, sino al señor que estaba detrás. Nos ocurre igual. Depende de nosotros poner la tecnología al servicio de intereses humanos, del bien común… O al servicio de fines unidos contra le ser humano, y en contra de su propia dignidad. Otro gran pensados griego, Pericles, decía que lo importante no era saber construir trirremes para la flota de Atenas, que para eso ya estaban los técnicos, sino el conocimiento de cuántos de esos barcos había que construir.
Sí, pero creo recordar que a Pericles, como líder de la Liga de Delos, no le fue demasiado bien… Al final, Esparta venció a Atenas en la Guerra del Peloponeso…
Quizá porque hubo un señor llamado Alcibíades, mal alumno de Sócrates, que no asimiló nada de principios éticos, y puso su interés particular por encima del bien común. Como sucede hoy en día, hizo uso de la política para sus intereses particulares. Aprendamos la lección.