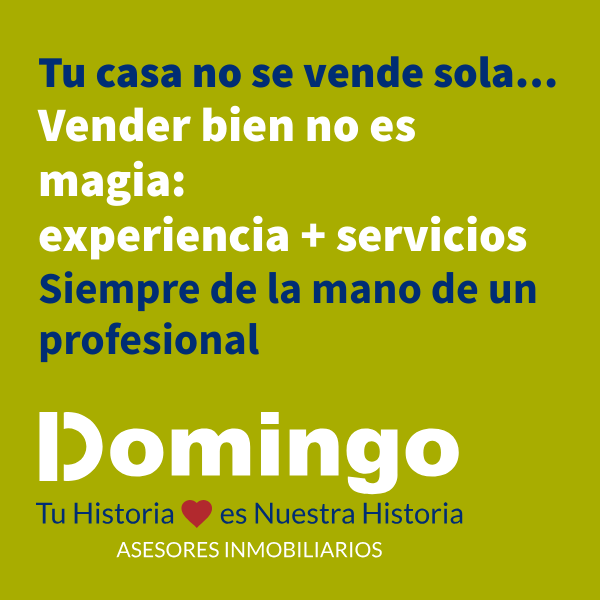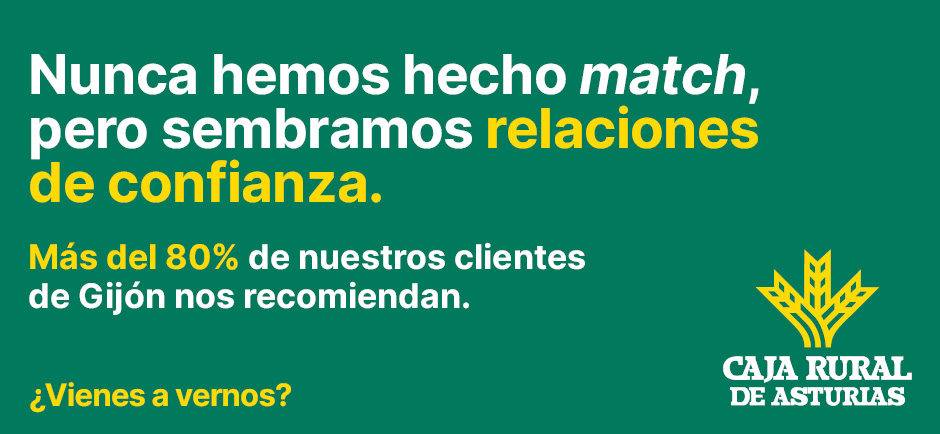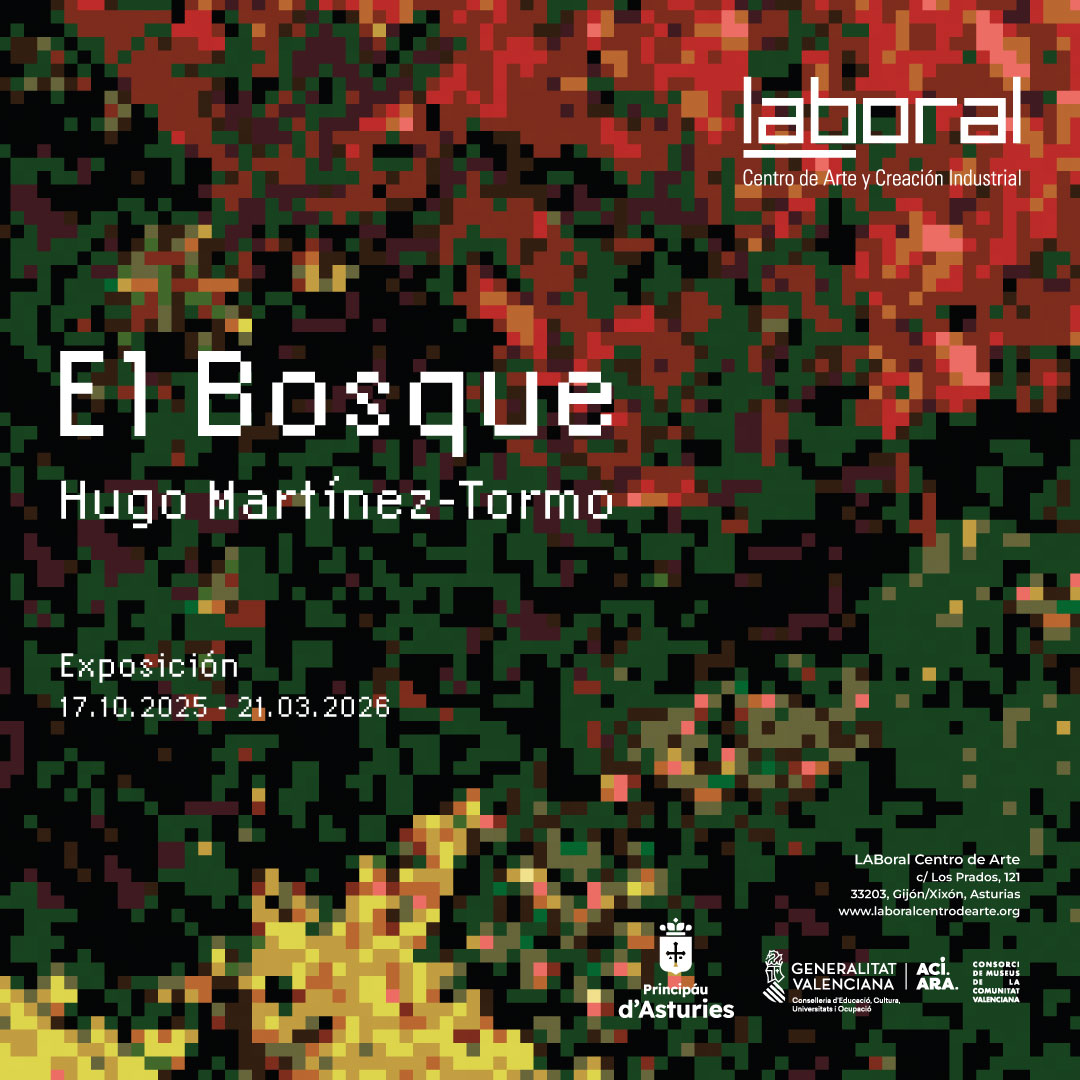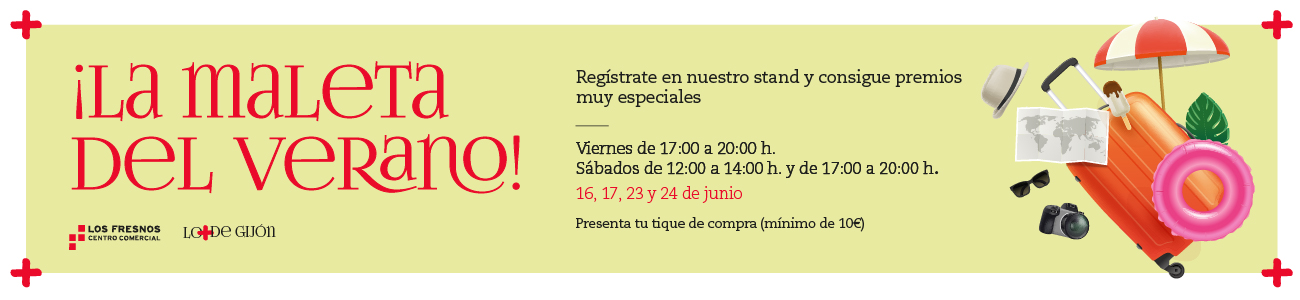FETEN es un privilegio para Xixón, una oportunidad mágica para la villa por todo lo que significa acercar la infancia al teatro, circo, magia, danza y por todo lo que genera a la ciudad y a las compañías de nuestra región

Es una pena como, hasta este momento, la lluvia está desluciendo la Feria Internacional de Artes Escénicas para Niños y Niñas. Aunque la gran mayoría de los espectáculos programados estarán representados en espacios escénicos cubiertos, diseminados por la ciudad, existen otros que, tropezándonos con ellos por la calle, forman parte de la vida de los gijoneses y gijonesas durante estos días. Ilusiones de actores, actrices, direcciones que, debido al agua, se pueden ver condicionadas a la hora de transmitir sus obras a los cientos de programadores y programadoras que se acercan a la ciudad para disfrutar de una feria referente dentro del territorio nacional. Sin embargo, el teatro, la danza, la creación, las emociones, los sentimientos, no entienden de climatología. Esta puede dificultar, posponer, incluso cancelar la función, pero el arma de trasladar mensajes a través del cuerpo y el escenario es tan poderosa que siempre quedará un resquicio propiciador de disfrute ante una obra infantil, consiguiendo hacer pensar y sentir a un niño, a una niña.
FETEN es un privilegio para Xixón, una oportunidad mágica para la villa por todo lo que significa acercar la infancia al teatro, circo, magia, danza y por todo lo que genera a la ciudad y a las compañías de nuestra región. Las ferias son espacios de negocio (sí, sacrilegio, la cultura es negocio) porque, en las ferias, los agentes escénicos tienen el lugar ideal para la visualización y contratación de compañías y producciones, generando bolos, permeabilidad entre Comunidades Autónomas, transferencia de conocimientos, técnicas, creaciones, construyendo empleo, sector. La dimensión económica de las actividades culturales, hasta hace bien poco, se consideraba, en craso error, prácticamente inexistente, teniendo la rémora de ser las acciones culturales meras actuaciones deficitarias, poco capaces de generar recursos por si solas y, por tanto, consumidoras netas de subvenciones públicas. Esto, paulatinamente, está cambiando. Los estudios demuestran la capacidad que tiene la cultura para generar impacto y dinamización económica en el territorio. Parece mentira como, al darse cuenta la sociedad del poder generador de riqueza económica que tiene la cultura, ha cambiado la percepción que sobre ella se tiene. Hasta hace bien poco, era frecuente acusar a un sector transformador de la sociedad como lactante de fondos públicos y, sin embargo, ahora, conocedores de los números en el empleo y el PIB, ya no se percibe como succionador de senos administrativos.
No obstante, para aquellas personas que siguen creyendo que la cultura, que el teatro, que la danza debe tener la capacidad de sostenerse solamente con los propios fondos generados, está condicionando en gran medida el riesgo, algo que debe ser inherente a la creación. No me puedo imaginar tener solo la posibilidad de acceder a aquel producto mercantilizado, de consumo fácil, de visualización sencilla, de lleno rápido, carente de la incertidumbre, con imposibilidad de transforme por dentro, de hacerme pensar, sin llevarme, mientras lo visualizo y al finalizar, a preguntas y respuestas. Seguramente, ese tipo de creación llenaría, día tras día, las salas, los espacios escénicos, los equipamientos públicos y privados, favoreciendo el retorno económico, pero a la vez que obtendría pingües beneficios monetarios generaría una hegemonía cultural muy preocupante para una sociedad que quiere crecer. La cultura nos ilustra, nos mejora como individuos y sociedad, una mera mercantilización la llevaría al espacio de consumo y ocio, haciéndola, de esa forma, algo secundario para la sociedad. El derecho a la cultura es básico, está dentro de la Carta de Declaración de los Derechos Humanos, pero siempre que hablemos de una cultura incardinada en la sociedad y formando parte de ella, ayudando a la transformación de la ciudadanía desde su propio pensamiento y no algo estandarizado, homogéneo, entendida como un simple acto de consumo. Debemos evitar la visión de la cultura como mera idea de producto manufacturado realizado para lograr beneficios económicos, que también, porque los y las trabajadoras de la cultura tienen la mala costumbre de comer cada día, de tener una vivienda, de vestirse… De ser así, de buscar únicamente el rédito económico, perderíamos mucho de lo que aporta un elemento fundamental para poder comprender el mundo y modificarlo. Claro que debe existir el consumo cultural, entendiendo la palabra consumo dentro de nuestro capitalismo, pues revitaliza los parámetros económicos, favorece el acceso, ayuda a nuevos caminos, pero no debemos quedarnos en la simpleza de ese mero concepto, no estacionarnos como elemento uniforme, no anclarnos en el capitalismo voraz. Es allí a donde nos quieren hacer llegar aquellos que solo ven números, euros, retorno, ligarnos y defender un producto para el consumo, sin darse cuenta que la cultura en sí misma es un concepto constantemente inacabado, conviviendo, en nuestra sociedad, una cultura del consumo con un consumo cultural, conviviendo, en el ahora, un producto con una creación, conviviendo, en el presente, el exterior y el interior, pero debemos defender las diferencias entre cada manera de pensar, producir y crear.
Volviendo a FETEN, si alguna vez me he ido. La feria consigue visualizar la necesidad de, a través de la creación, transformar la infancia. Sé que es una feria para programadores y programadoras, para agentes de la escena, pero el público es un agente más y, por lo tanto, incluido dentro de las dinámicas del encuentro. Cuando un niño está dentro de una ciudad que vive el teatro, tendrá más posibilidades de amar la escena y lo que significa. Si durante una semana de febrero tiene en sus calles escenarios donde pasan cosas, tendrá más posibilidades de interesarse por lo que ocurre en esos lugares llenos de magia. Porque FETEN, a pesar de ser un encuentro de profesionales, permite que se llenen las salas de infancia, teniendo nuestros y nuestras peques un papel fundamental en las representaciones de cada día, pues todas las nuevas producciones se fijan en los y las programadoras, pero también en la cara de los niños y las niñas, al ser ellas las jueces más complicados, los más exigentes, sabiendo que su aburrimiento generalizado es la posible carencia de contrataciones, el posible reflejo de una no tan buena producción. De la misma forma, los programadores miran a la infancia sentada en las butacas intentando interpretar qué les hace sentir ese texto escuchado con la boca abierta, sabiendo que es esa inocencia, esa ilusión, esa manera de ver el mundo, el espejo de lo que puedan pensar en su ciudad otros niños, otras niñas con los mismos sueños, las mismas ilusiones, las mismas ganas de cambiar la realidad que les rodea. Sueños, ilusiones, cambios siempre acompañados de cultura, sueños, ilusiones, cambios alejados del hegemónico poder del producto.