«El individualismo no ha construido el libre mercado que prometió, sino monopolios y oligopolios transnacionales que no solo se encuentran más allá del ágora ciudadana, sino que le imponen su criterio»

Adam Smith creía que toda relación humana se establece bajo el supuesto del interés propio y que la sociedad se constituye como un mercado, en el que la interacción de intereses privados termina generando beneficios para todos. Aunque Adam Smith prometió que el interés individual no solo no es malo, sino que es el auténtico motor del progreso, los retos a los que hoy nos enfrentamos, como la escasez de recursos naturales, el cambio climático o el aumento de la desigualdad, ponen de manifiesto que el fin de la sociedad política no es el provecho individual; es más, semejante idea no solo implica una destrucción de la sociedad misma, sino también de los individuos que la conforman.
El individualismo no ha construido el libre mercado que prometió, sino monopolios y oligopolios transnacionales que no solo se encuentran más allá del ágora ciudadana, sino que le imponen su criterio. Aun así, la falacia individualista persiste y ejerce su dominio en forma de pensamiento único. Las instituciones políticas han quedado reducidas a proveedores de productos y servicios y el ciudadano a consumidor, el súbdito moderno. Bajo la falacia individualista, la ciudad ha quedado rebajada a un agregado de individuos que, al no ejercer la ciudadanía y no aspirar a ninguna suerte de proyecto en común, quedan sometidos a la voluntad del desarrollo económico.
En la sociedad de consumidores existe una falsa sensación de libertad. En un mundo en el que toda decisión está previamente programada por un código, ninguna elección es realmente propia. Elegir entre las opciones que ofrece un sistema pero no tener el poder de decidir nada sobre ese sistema no es libertad, sino apariencia de libertad y la historia enseña que la libertad falsa siempre se ha usado para destruir la verdadera libertad.
Cierto es que la gente siempre ha consumido bienes y siempre ha trabajado para obtenerlos. Lo novedoso es que el consumo y el trabajo se hayan convertido en la única actividad existencial, convirtiendo con ello al ser humano en un ser para el consumo y arrebatándole el tiempo y el espacio necesarios para cultivar las actividades y dimensiones que le dignifican como persona, entre ellas la política. Es el propio sistema productivo creado por el ser humano quien le obliga a esta condición de servidumbre. La máxima del capitalismo es aumentar y acelerar la producción para incrementar continuamente el beneficio. Este progresivo crecimiento no solo fuerza a producir objetos que puedan ser consumidos y reemplazados a un ritmo cada vez más acelerado, sino que exige, además, producir el consumidor de estos objetos. Eduard Bernays, sobrino de Sigmund Freud y pionero de la industria de la publicidad, supo verlo y expresarlo con claridad en Propiedad (1928). Afirma Bernays que la producción en masa solo es rentable si se puede mantener el ritmo, con lo que la empresa no puede darse el lujo de esperar a que el público solicite el producto, debe mantener un contacto constante a través de la publicidad y la propaganda para asegurarse la demanda continua, que será la única que hará rentable su costosa planta. Las ideas de Bernays fueron acogidas con entusiasmo y, en penas un siglo, el consumo pasó de ser una relación con pequeños comerciantes a una con grandes corporaciones supraestatales que se escapan a la regulación de los ciudadanos.
Las pantallas, como predijo Orwell, han introducido la publicidad diseñada por Bernays en los hogares, desmembrando con ello la primera y primigenia forma de comunidad, la familia, y transformando toda asociación en un mero agregado de individuos. A su vez, el proceso de democratización se ha revertido y lo que se ha terminado democratizando no es el poder, los derechos o los beneficios económicos de la producción, sino el deseo. Bernays fue quien hizo uso del psicoanálisis para desencadenar el instinto adquisitivo en el hombre moderno y transformar el progreso social en consumo individual.
El proyecto de la ciudad se desactivó el mismo día que el ciudadano se convirtió en un consumidor. Recordemos que el ciudadano es un miembro de una comunidad de hombres libres, con el poder de colegislar y que tiene como fin el bien común, esto es, la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. El consumidor no forma parte de ninguna comunidad, es más, se podría decir que es la antítesis de toda comunidad, ya que el consumo es una actividad individual que tiene como fin la satisfacción del deseo; un deseo que se encuentra alienado, puesto que deseamos lo que otros desean que deseemos. Consumir no es una actividad como enseñar o jugar al fútbol, en las que el otro es condición necesaria para su realización. Se consume desde un dispositivo diseñado no tanto para ser individualizado como para producir individuos.
Como nada hay nuevo bajo el sol, sobre este asunto habría que advertir que los antiguos tiranos griegos ya idearon un plan para desactivar la democracia: convertir el ágora en un mercado y al ciudadano en un consumidor. El tiempo libre dejó así de ser un tiempo para deliberar y decidir; el bien común fue eclipsado por los bienes de consumo; y la actividad política, por la cual el ciudadano se sentía dueño de sí mismo, fue reemplazada por el consumo, por el cual solo se sentía dueño de cosas. El sujeto, el ser con capacidad para autodeterminarse, deja con ello de serlo para rebajarse a la condición de sujetado, de mero objeto a expensas de que sea otro quien lo determine. El hombre posmoderno renunció a la política para preocuparse, y ocuparse, en mejorar “su” nivel de vida, lo que viene siendo su capacidad de consumo. La misión de mejorar las condiciones de vida de la comunidad fue sustituida por la del ascenso individual. Pero lo que el hombre posmoderno no supo ver es que, al intercambiar su condición política de ciudadano por la de consumidor, se condenó a una servidumbre voluntaria. Confort y libertad no son dos términos equivalentes, ni siquiera análogos.




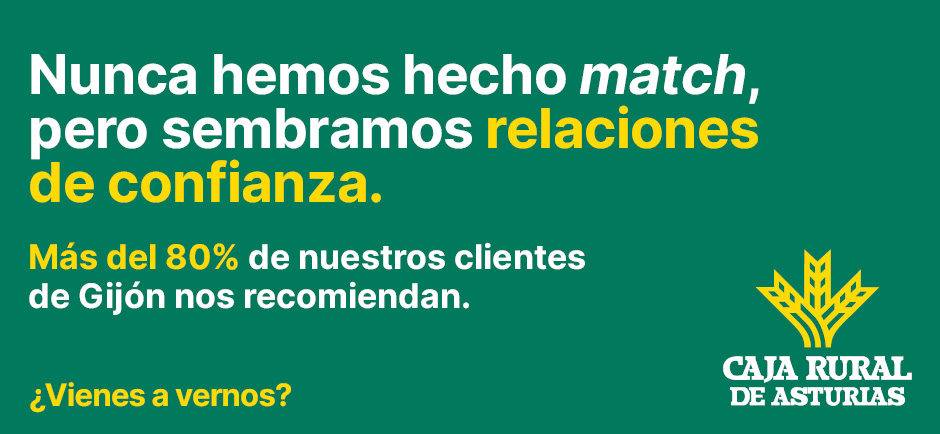


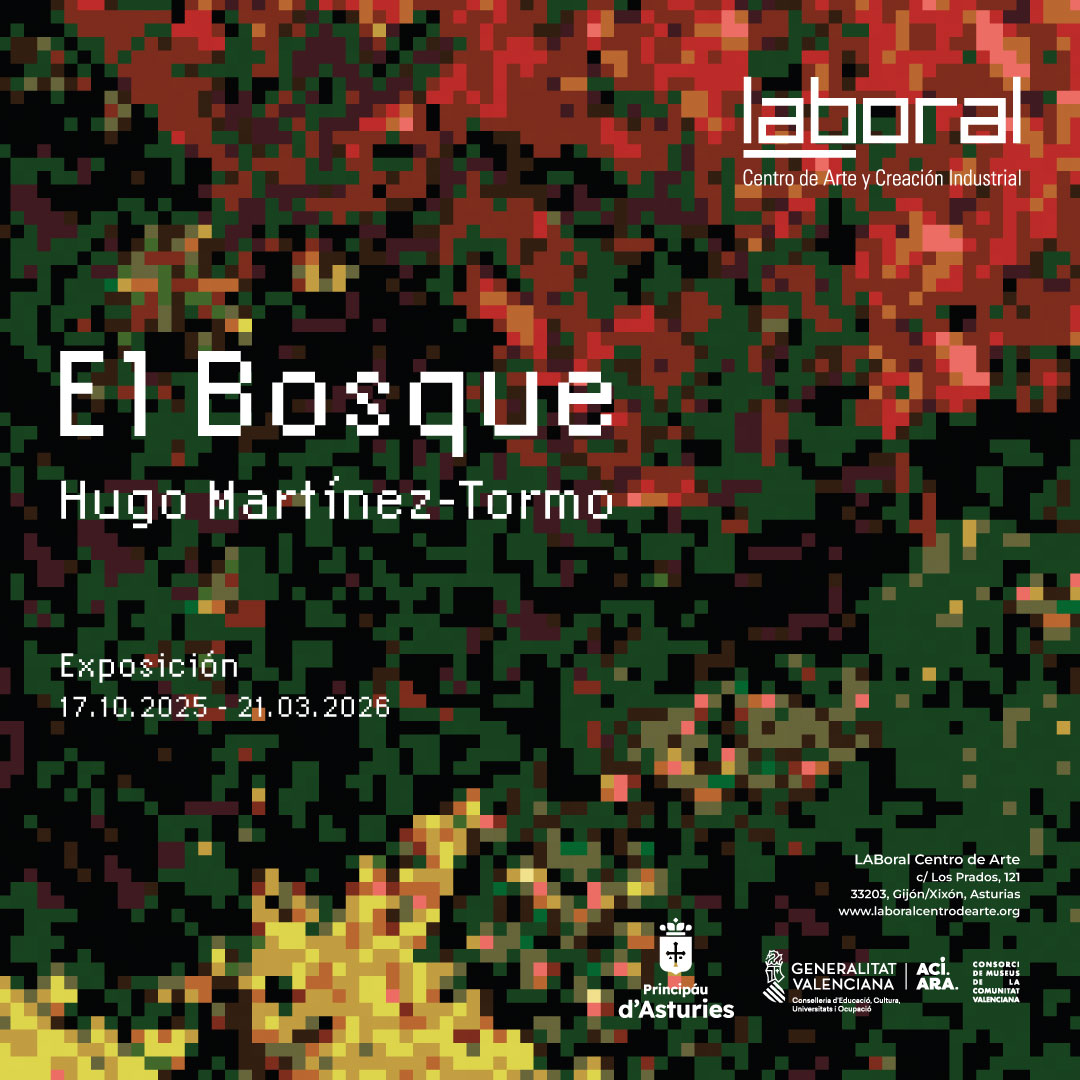
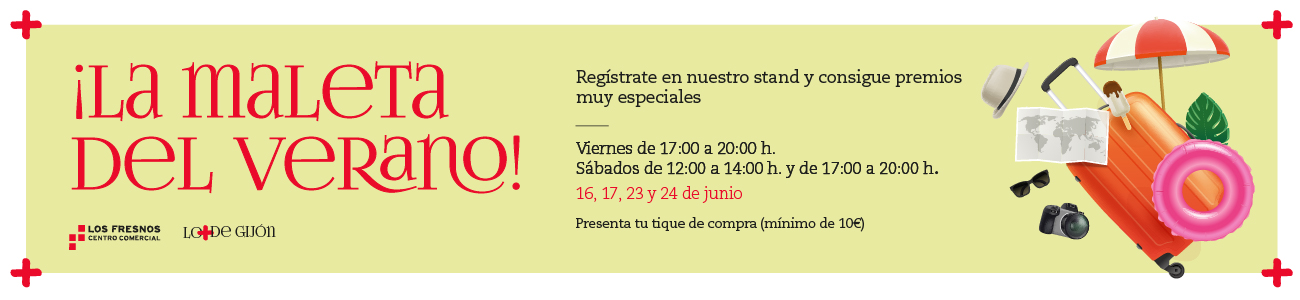

Bravo, un placer leer siempre tus columnas.