Hablar de Pumarín y de su historia es necesariamente hablar de las Mil Quinientas; de estos bloques de pisos que atesoran una identidad singular dentro del barrio

En Pumarín, antes de haber edificios, hubo, claro, ‘pumares’. Pero no está claro que el nombre de este barrio de Gijón provenga de los manzanos, omnipresentes en Asturias por lo demás. Ramón d’Andrés apunta en su ‘Diccionario toponímico del concejo de Gijón’ que bien podría derivar del nombre romano Pumarinus («Pumarino»), que entonces habría sido, se supondría, el del propietario de alguna tierra o casería de esta zona que fue un alto, el alto de Pumarín. Desde allá se dominaba en 1917 —año en que leemos lo que sigue en la revista ‘Cultura e Higiene’, de la sociedad del mismo nombre— «el dilatadísimo paisaje formado por la feraz campiña, los caseríos de nuestro concejo, el mar, las incontables fábricas». La prosapia romana del lugar está acreditada: fue en Pumarín donde se encontró en 1820 una célebre lápida dedicada a Fortuna Balnearia, diosa de los baños, por un tal Pompeyo Peregriniano.
Fortuna desearon e invocaron —pero no balnearia, sino inmobiliaria—, muchos siglos después, los ocho mil solicitantes de un piso en la promoción de las Mil Quinientas. Hablar de Pumarín y de su historia es necesariamente hablar de ellas; de estos bloques de pisos que atesoran una identidad singular dentro del barrio. Mil quinientas era el número de viviendas protegidas que un decreto del 27 de noviembre de 1953 había encomendado construir en Gijón al Instituto Nacional de la Vivienda. El municipio debía aportar terrenos ya urbanizados y su ejecución tenía que realizarse en un plazo de tres años. Se optó por unos prados de aquel alto de Pumarín y el proyecto lo diseñaron el arquitecto municipal, José Avelino Fernández-Omaña, y Juan Manuel del Busto, José Antonio Muñiz y Miguel Díaz Negrete, que venían de efectuar la urbanización del Muro de San Lorenzo. Para este nuevo proyecto, decidieron imprimirle un punto de inflexión a la historia del alojamiento obrero en la ciudad, siguiendo referencias internacionales como las ‘banlieues’francesas. Imaginaron y dibujaron edificios altos, pero de disposición abierta, con abundantes zonas verdes entre ellos, y también los primeros ascensores en viviendas de estas características. Las obras se iniciaron en 1958 y duraron dos años y medio. En ellas, según se ufanaba la prensa local, «trabajaron 1.200 productores y no hubo litigio sindical alguno». Para la inauguración se eligió una fecha simbólica, la fecha simbólica franquista por excelencia: el 18 de julio de 1960.
Ocho mil fueron, sí, los solicitantes de una de las mil quinientas. Había que estar empadronado en Gijón y ser mayor de edad. Se tenían en cuenta la antigüedad de la petición, la mayoría de edad, la viudedad y los hijos inútiles o útiles sin colocación. El adjudicatario debía hacer frente a un pago a cuenta del 10 % del valor del piso y comprometerse a abonar una cuota mensual por el préstamo y el anticipo sin interés durante veinte años, y los precios variaban en función del tipo de vivienda. Entre quienes superaron esta criba estuvieron los padres de dos gijoneses ilustres: el futbolista Abelardo y el periodista José Ramón Patterson, que hoy recuerdan con cariño una infancia echada a la calle; a una calle infraurbanizada, carente de servicios elementales reclamados por un activo movimiento vecinal, pero que para los niños representaba la excitación de una aventura cotidiana. Abelardo vivía —recuerda— «en la calle El Bierzo, que era un callejón. Tenía entrada por los dos sitios, pero solo pasaban los coches de la gente que vivía allí, y para aparcar. Así que jugábamos partidos en plena calle; calle que, como tantas otras, no estaba asfaltada; aquellas calles con baches. De hecho, hacíamos las porterías con las piedras de la calle. Jugábamos a fútbol o a juegos que hoy no se juegan, llámense la peonza, las chapas… O construir carros de madera y rodamientos y tirarnos por ahí con ellos. Estaba todo el día en la calle».
En cuanto a Patterson, él recuerda ‘les Mil Quinientes’como «un parque de atracciones maravilloso. Subías a los árboles, a las farolas, se vivía en la calle, jugabas a ‘les chapes’, a ‘les boles’,al roma con el palo espetándolo… Rompíamos las tacillas de la luz a pedradas en un parque chiquitín que todavía existe, al lado de lo que antes era la Ronda de Camiones y ahora se llama Gaspar García Laviana, donde había arbolinos, y jugábamos a ‘les cuatro esquines’. Un poco más abajo, había una pequeña pista, y jugábamos al baloncesto. En los ‘praos’ de alrededor, a ‘manaes’». De sus amigos recuerda que «todos éramos hijos de obrero. No teníamos nada, pero no echábamos de menos nada. Lo que hoy te parecería vivir con necesidades, entonces no te lo parecía. Nunca fuimos de vacaciones, pero nadie iba […] Mis vacaciones eran pasarme los tres meses de verano jugando con los amigos».
La mirada infantil es capaz de hermosearlo todo, pero necesidades las había ciertamente. Las obras de urbanización de aquel barrio a cuyas calles se asignaron nombres de regiones españolas —las de procedencia de muchos de sus habitantes, desertores del arado llegados a Asturias para trabajar en sus pujantes fábricas— no habían terminado cuando se celebró la inauguración, aquel Día del Alzamiento del año sesenta; y los vecinos tuvieron que acostumbrarse, durante muchos años, al mal estado de los viales, la falta de iluminación, los malos accesos o la falta de oferta educativa que obligaba a los niños a realizar desplazamientos peligrosos. No tardó en desatarse un vigoroso movimiento vecinal que, en sus inicios, tenía que organizar sus charlas y talleres sustrayendo ladrillos y tablones de las obras, para montar improvisadas sillas y mesas. Lo recordaba Esther Hevia, quien fuera alma de la Asociación de Vecinos Severo Ochoa. Se luchaba por un ambulatorio y se consiguió el de Severo Ochoa; por un geriátrico, y se consiguió el de San Nicolás; por zonas verdes, contra la especulación desatada, y se consiguieron espacios como la corrada del Valor Cívico, que recientemente ha cambiado de nombre. Ahora se llama plaza de les Heroínes, en referencia a las mujeres que se movilizaron en los años setenta para que aquel espacio no fuera edificado, sino que se convirtiera en un parque para el disfrute colectivo. Sencillas heroínas, sí, del procomún, ellas y los que con ellas combatieron por un barrio vivible son, han sido, la fortuna más grande de esta porción de Gijón.





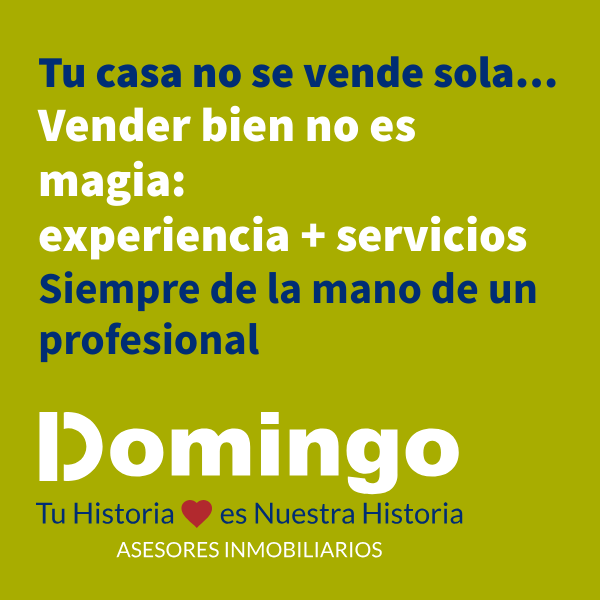
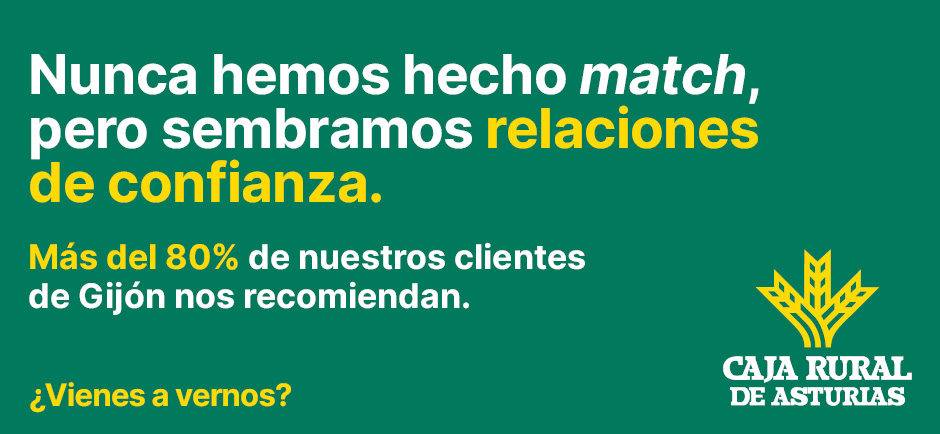


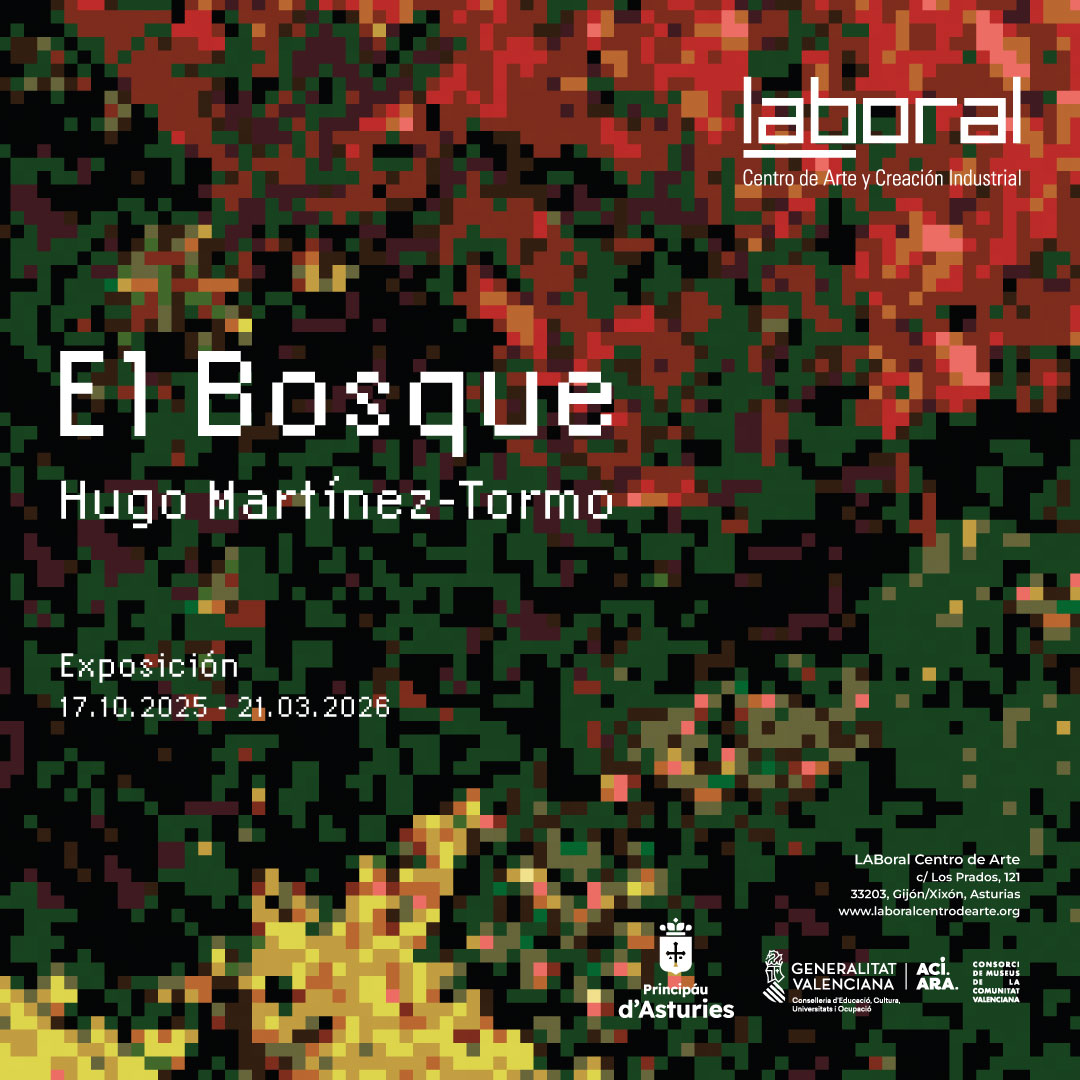
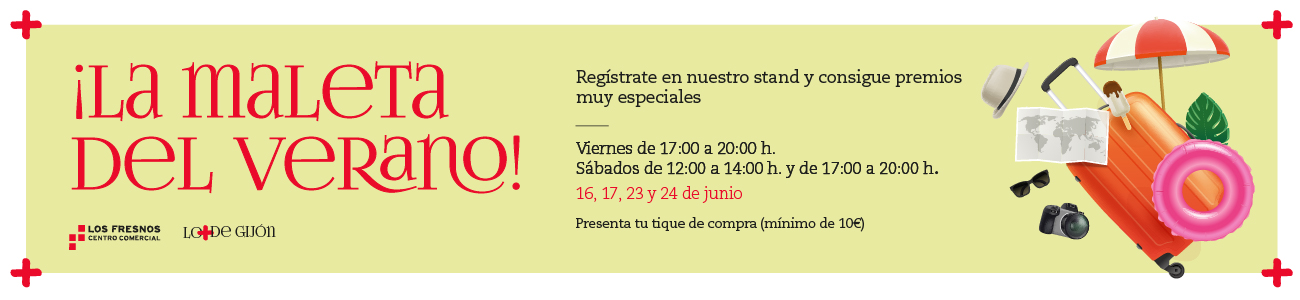

Esther Hevia Villa, sigue en el movimiento vecinal, actualmente es la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Severo Ochoa.