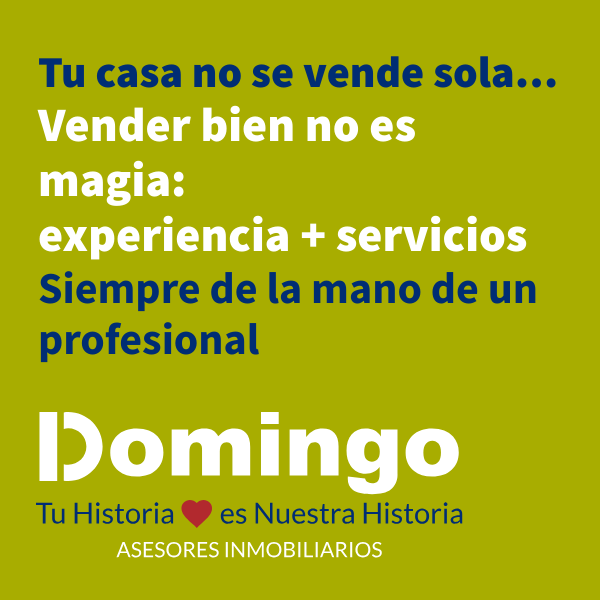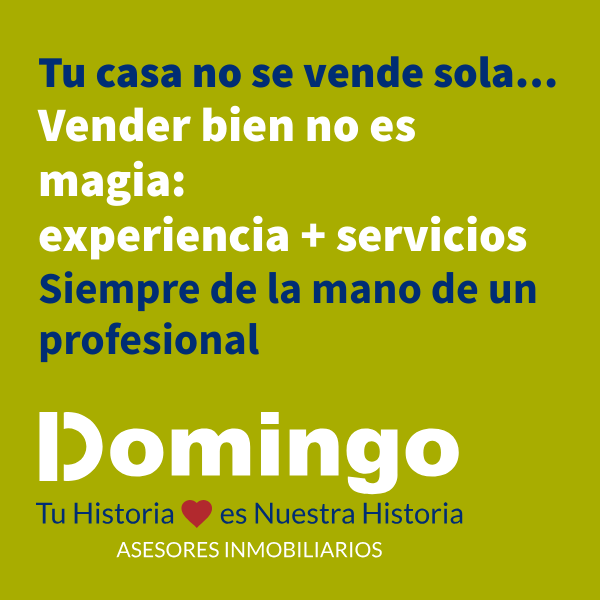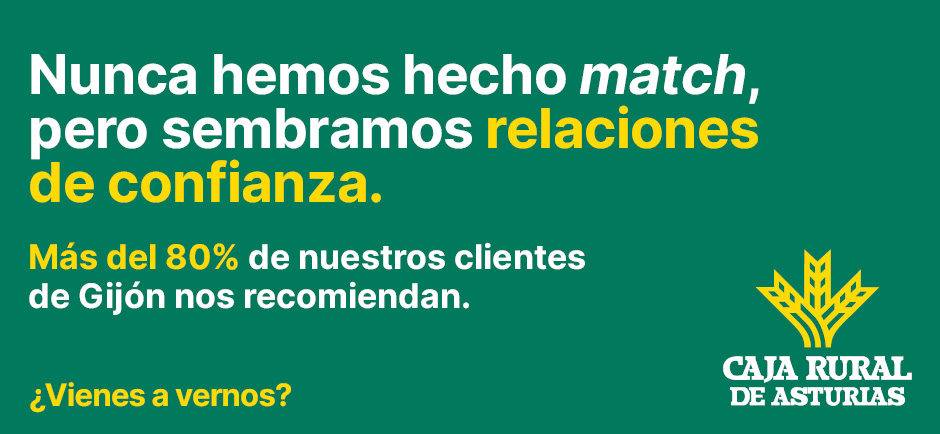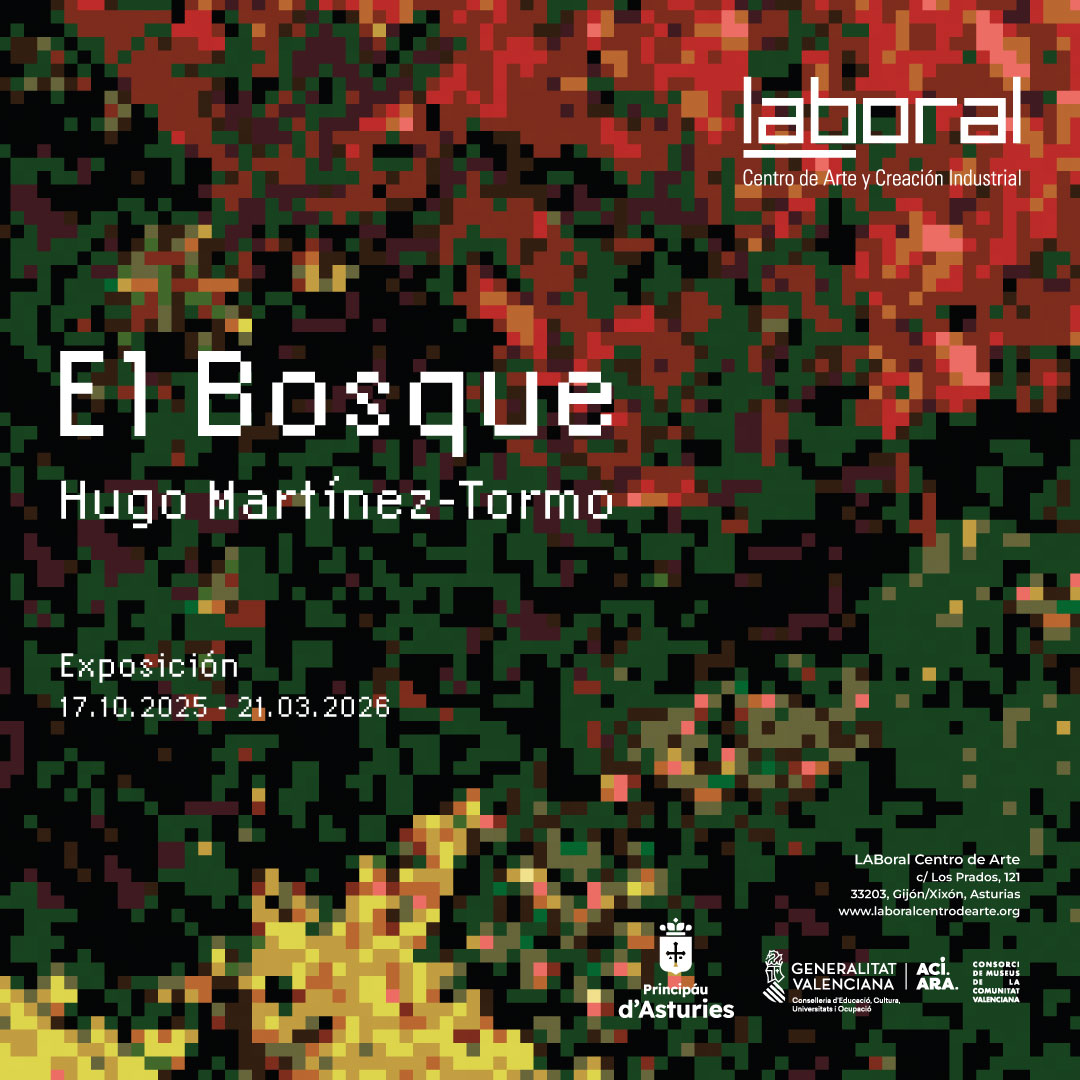¿Cómo se llamarían las calles del Cerilleru si no hubiera existido la dictadura franquista? He ahí el enigma cerillerense más triste de todos, porque es el gran enigma de la España toda
No hace falta habérselo leído a ningún estudioso de la toponimia para deducirlo: el Cerillero se llama así porque allá hubo algún día una fábrica de cerillas; es otro de tantos barrios y subbarrios gijoneses —de Laviada a Moreda— que tomaron por nombre el de la factoría emblemática que allá se elevaba en el tiempo en el que el terreno en cuestión eran las afueras de una ciudad más pequeña. En efecto, todos los eruditos de la historia local coinciden en validar esta deducción. También se colige fácil por qué la usina en cuestión se edificó tan lejos de la urbe: el carácter peligroso de su materia prima y su producto, inflamable con mirarlo, aconsejaba alejarlo de las casas que podía incendiar con facilidad. Lo que es un enigma es casi cualquier dato extra sobre esta fosforería de la que ya en 1897 se hablaba en pasado en el periódico El Noroeste: «En el barrio de Rubín, una posesión compuesta de casa de planta baja, principal y desván, en que hubo fábrica de cerillas…», se dice en febrero de aquel año en una nota sobre la subasta de varias fincas. En el Archivo Histórico de Gijón obra un intercambio de correspondencia entre José María Martínez Marina y distintas autoridades, solicitando permiso para la apertura de una fábrica de fósforos en «unos terrenos en la parroquia de Jove, barrio de Rubín, término de la ería de la Fame». Pero ese es todo el rastro documental que existe: la fábrica como proyecto y la fábrica como pasado.
El barrio conformado alrededor de aquel solar es antiguo; tiene bastante más de un siglo. De 1915 data por ejemplo su corazón: el parque que hoy se llama Fernando VI, creado en el que hasta entonces se conocía como prau tres la Saquera. Lo impulsó la voluntariosa Sociedad Cultura e Higiene, consagrada a la dignificación de las condiciones de vida de la clase obrera. En la Cultura creían, como décadas más tarde el urbanista Jordi Borja, que los pobres también tienen «derecho a la belleza», y pusieron esmero en ofrecerle un parque bonito a aquellos pobres concretos. Deseaban —decían— que, cuando sus niños alcanzaran la edad adulta, pudieran decir: «Ese es mi árbol ya con la copa alta y una tarde hace años inauguramos con himnos y cantos esta arboleda que da sombra a nuestras cabezas nevadas». El parque se inauguró el 29 de junio y contó, entre otras cosas, con la presencia de Pachín de Melás, que leyó una poesía en asturiano escrita para la ocasión: «¡Ay! Probinos los mios neños,/ rapazos de La Calzada./ Ya tenéis vuestru xardín/ onde reblincar con gana;/ ya teneis flores y árboles/ que sol, mar y brisa baña…/ Sois felices, muy felices,/ ena inocencia del alma».
Fuera de estas iniciativas, la barriada crecía de forma desordenada, de un modo que se expresaba para empezar en la caótica espontaneidad del nomenclátor. Había calles llamadas A o B, otra que se llamaba La Trefilera por la empresa que allí había, otra que se llamaba calle del Asfalto porque era la única que tenía un parche de firme algo decente, otra que se llamaba Cultura porque allá estaba ubicada la sede de Cultura e Higiene. En una había un afamado horno de pan y se la llamaba calle de José el Panaderu; otra cuya casa más popular era propiedad de una tal Eduviges se llamaba así, calle Eduviges; otra se llamaba Castora y ya no hay manera de saber por qué. También es un enigma irresuelto la denominación de otra arteria del barrio, que sigue llevándola en 2025: Manuel R. Álvarez. Luis Miguel Piñera apunta a que podría corresponder a Manuel Rodríguez Álvarez, propietario de una tienda de comestibles en Jove del Medio en los años treinta y cuarenta, pero el hecho de que la calle ya se llamase Manuel R. Álvarez a finales del siglo XIX invita a descartarlo, sin que se conozcan otras opciones. De otra calle aún existente, la calle Martín, tampoco se tiene la menor idea de a quién homenajea, ni tan siquiera de si Martín es nombre o apellido. Sus habitantes de inicios del siglo pasado eran esos nadies que, como poetizara Eduardo Galeano, «no son seres humanos, sino recursos humanos; no tienen cara, sino brazos; no tienen nombre, sino número»; y que «no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local».
Lo del caos nomenclatórico decidió resolverlo el franquismo. La mayoría de calles cambiaron de nombre en agosto de 1941, de resultas de una ordenanza municipal que las puso a homenajear a los héroes cipotudos de la conquista de América. La calle La Trefilera pasó a llamarse Pizarro; la calle Cultura, Carlos V; la José el Panaderu, Felipe II; la Castora, Núñez de Balboa; la Eduviges, Alejandro Farnesio, etcétera. Pedagogía falangista para un barrio obrero y rojo, en el que hubo un campo de concentración. Pero como ninguno de esos nombres incumple la ley de memoria histórica (igual que no la incumplen la avenida de Portugal o la plaza de Italia, aunque se bautizaran así en homenaje a Salazar y Mussolini), así siguen llamándose. Los hay peores, desde luego, aunque también mejores, como el de la plaza Médico Félix Prieto, abierta en los noventa en el solar de un antiguo cuartel y que homenajea a un facultativo muy querido, que atendió a prácticamente todas las familias trabajadoras del barrio. Una plaza homenaje a un sanador, en lugar de a un matachín de incas o de aztecas. ¿Cómo se llamarían las calles del Cerilleru si no hubiera existido la dictadura franquista? He ahí el enigma cerillerense más triste de todos, porque es el gran enigma de la España toda.