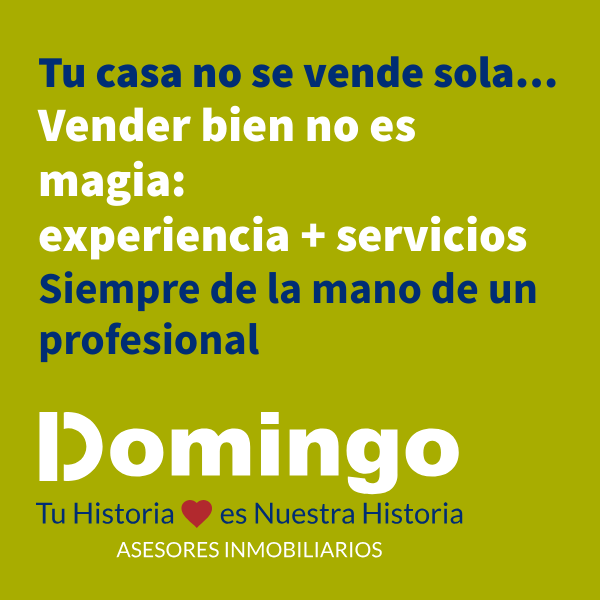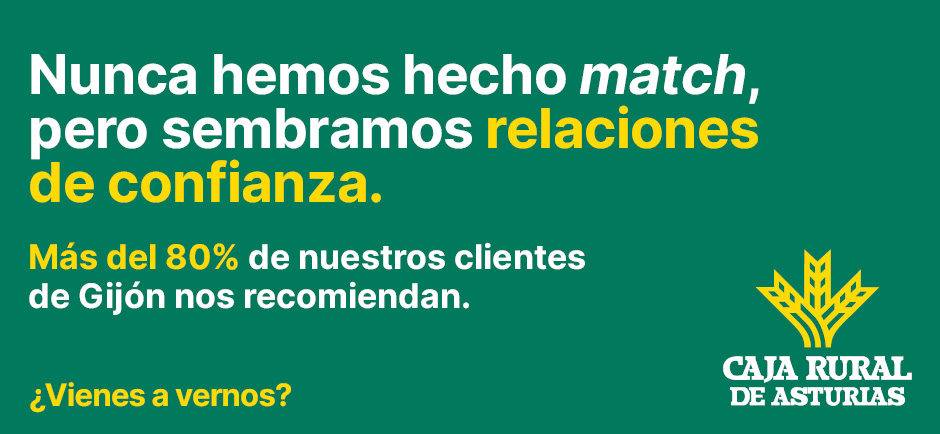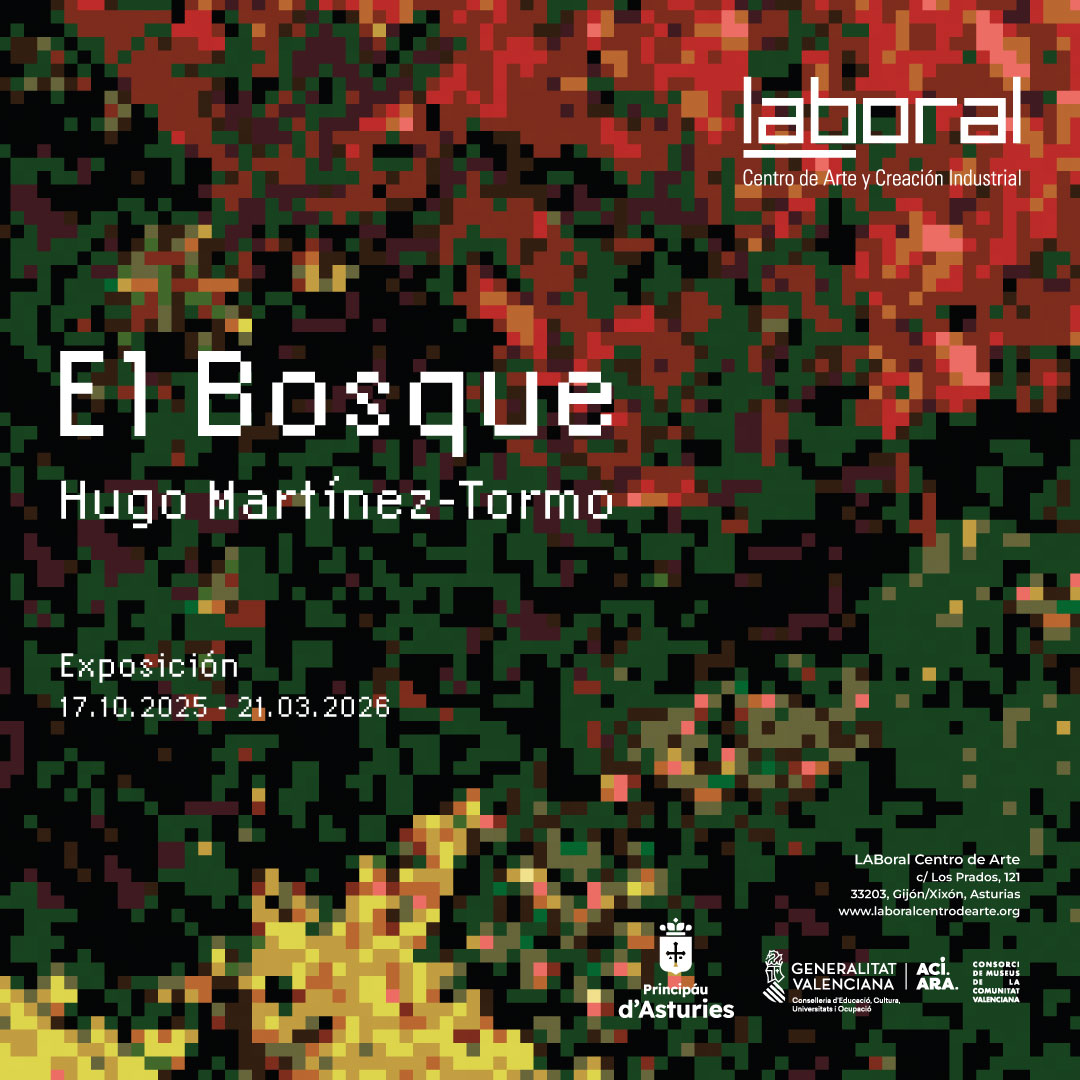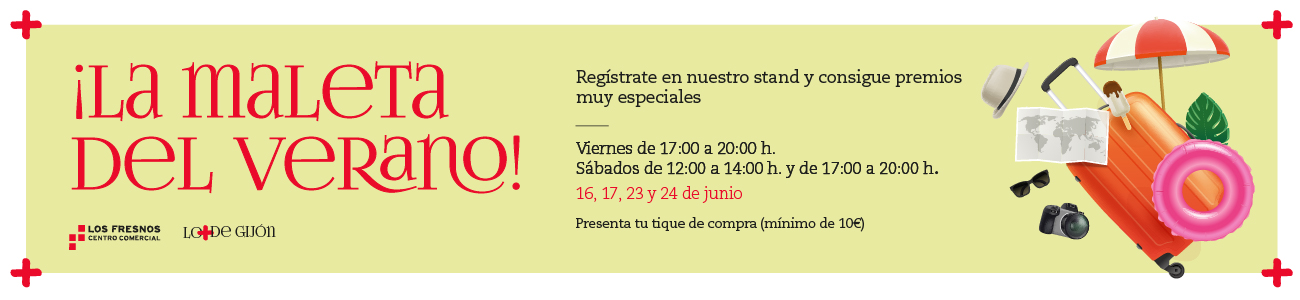Contrueces ha sido siempre un lugar de peregrinaje. A por el agua salutífera, pero también a protegerse de las pestes que a veces asolaban Cimavilla y Bajovilla, como cuando, en 1556, los regidores trasladaron allí su residencia huyendo de una

La fuente de la Higuera hacía milagros. Eso creían y eso aseguraban los gijoneses que acudían a ella; al manantial que salía de una pequeña colina entre Contrueces y El Llano, en lo que hoy es la carretera del Obispo a la altura de la calle del río Nervión. Un libro de 1905 del doctor Piñera Peón recoge varios testimonios de lugareños que, con su firma, dan fe de la bondad de aquella agua, que se acabaría comercializando con el nombre de Aguas Fuen-Palacios. Era buena para el estómago, el corazón e incluso las «neurastenias y neurosis de cualquier índole». Francisco Muslera confirmaba que llevaba tres años curado de su gastritis, gracias a ella. Domingo Chinchilla aseveraba que el maltrecho estómago de su hermana había sanado en solo ocho días, y Rosario Baones estaba segura de que tomar habitualmente este excelso H2O había regulado sus funciones urinarias.
Contrueces ha sido siempre un lugar de peregrinaje. A por el agua salutífera, pero también a protegerse de las pestes que a veces asolaban Cimavilla y Bajovilla, como cuando, en 1556, los regidores trasladaron allí su residencia, huyendo de una. Y, por supuesto, también al Santuario de Nuestra Señora de Contrueces, icono de la historia gijonesa, porque la Virgen que allá se cobija —en un altozano de gran visibilidad, desde el que se veía todo Gijón— fue considerada durante siglos la patrona de la ciudad. Dejó de serlo cuando, debido a lo alejado de este Contrueces que de hecho era, no un barrio de Gijón, sino una aldea aparte, los locales empezaron a preferir la céntrica ermita de la Virgen de Begoña, convertida en patrona del barrio de la Fuente Vieja, al que hoy llamamos Centro. Pero la madonna contrueceña ha seguido siendo objeto de una intensa devoción, y muchos gijoneses siguen acudiendo al santuario el domingo siguiente a la fiesta de la Virgen de Begoña.

Del santuario es curioso saber que, en 1808, iniciada la guerra de Independencia, sirvió como polvorín, como rezan las actas municipales de aquel año: «Se introducen en la capilla de Contrueces la pólvora y demás pertrechos de guerra remitidos por Inglaterra, poniendo a salvo los vasos sagrados y demás efectos pertenecientes al citado Santuario. Hubo peligro de incendio en la capilla y peligro en la vida de los vecinos que a aquel lugar acudieron con ocasión de las ferias de San Miguel, San Francisco y San Fernando y se acuerda trasladar dichas ferias al Omedal». En efecto, en torno al santuario, en 1636 se había empezado a organizar una feria, impulsada por los vecinos con un objetivo doble, material y espiritual.
El uno alimentaba al otro. El espiritual era fomentar la devoción a la patrona; el material, la repercusión económica de la afluencia de fieles; un aumento notable de las transacciones de compra y venta de ganado caballar, vacuno y mular en los alrededores del santuario. Dios y el cucho pueden muncho, pero puede más el cucho, dice, ya se sabe, un refrán. De aquellos años data también una curiosa costumbre. En un año de prolongada sequía, la imagen de la Virgen de Contrueces fue trasladada en procesión hasta la iglesia de San Pedro —la patrona visitando al patrono—, con la intención de que se provocase el inicio de las anheladas lluvias. Aquella procesión primera se convirtió luego en una tradición que duró al menos hasta el siglo XVIII. La Virgen del Rosario que estaba en San Pedro se llevaba en procesión al santuario contrueceño, y viceversa: la Virgen de Contrueces procesionaba hasta el costero templo de Cimavilla, donde permanecía nueve días. Cuando se iba, la talla de Cristo que también se guardaba en San Pedro se sacaba a la puerta, para despedir a la Virgen.
Con el correr de las décadas, a los milagros del agua fontana y llovida, Contrueces añadirá el del fuego; el de la industria. Ella será la que, sobre todo a partir de los años sesenta —con precedentes como la fábrica de chocolate La Primitiva Indiana, ubicada en la carretera del Obispo desde 1904— atraiga migrantes del resto de Asturias y de España, multiplique el tamaño de la antigua aldea y la apegue a la ciudad, convirtiéndola en uno de sus barrios. Uno del que, para muchos gijoneses, lo más interesante será la trapería del italiano, muy popular y que, en aquellos años sesenta y setenta, surtía de montgomery (mezcla de cazadora militar y trenca) a una generación de jóvenes rebeldes que —como cuenta Luismi Piñera en Los barrios del sur— «asombraban al dueño, al italiano, con preguntas como: “¿Vino el barco con las boinas tipo Che?” o “¿Qué día llegará otro cargamento con prendas de Vietnam?”».
Las calles bulliciosas y los bloques de pisos del actual Contrueces hacen difícil imaginarse hoy los contrucios que están en la etimología de su nombre: contruciu o contruzu, explica Ramón d’Andrés,significa «tierra dentro de un campo abierto o de terrenos comunales», «huerto que está al pie de la casa» o «casa pequeña y frágil». También la tranquilidad que el gijonés más ilustre, Jovellanos, encontraba en el Palacio de San Andrés de Cornellana, al que solía retirrse a meditar, rezar y escribir, y que, sito en el camino de los Caleros, tiene una larga historia. El primero fue destruido por las tropas de Alfonso Enríquez en 1382, y reconstruido por Juan Menéndez Valdés en 1412. El edificio actual data de 1702 y la capilla anexa, de 1759. El Ayuntamiento de Gijón lo adquirió en 1978 y en 1992 lo convirtió en albergue juvenil.
Mucho amó y trabajó por su ciudad aquel ilustrado al que Fernando Vela recreaba así: «Algunos días, […] este hombre que ha trazado el camino a León, y estudia la navegación por el Nalón, va, leyendo su libro, a Contrueces, a dirigir la construcción de un camino, o a Tremañes, a ver cómo andan las obras de una fuente aldeana; cuando se termina, escribe para ella una inscripción que nadie ha de leer a no ser las ninfas que refrescan el musgo».