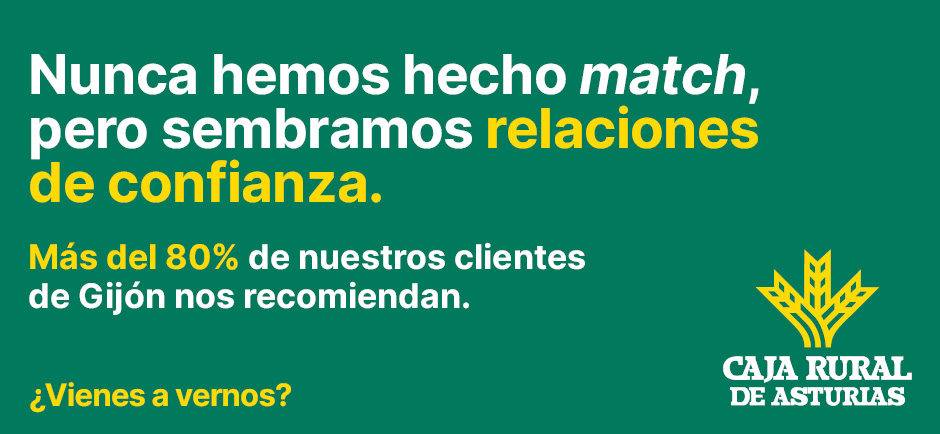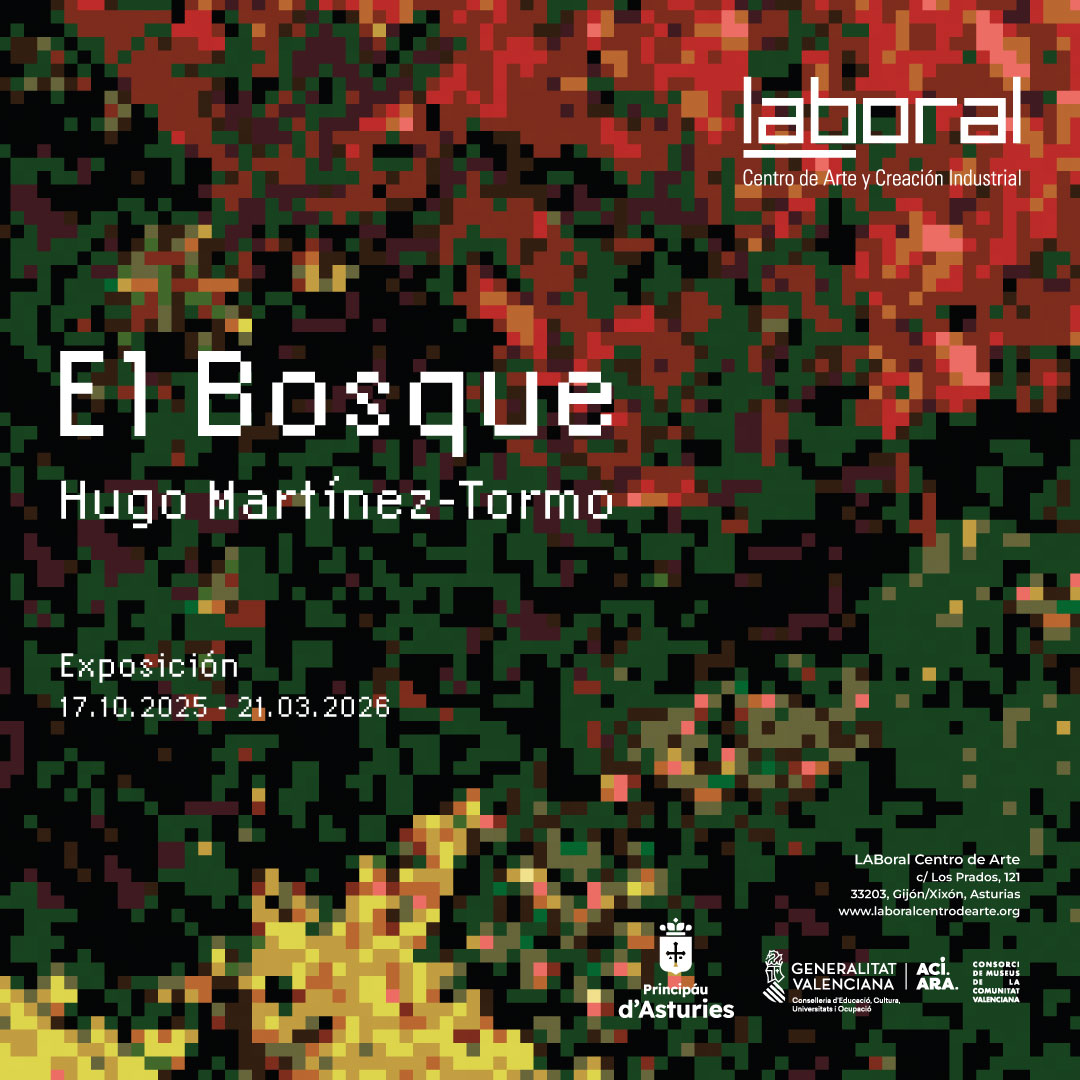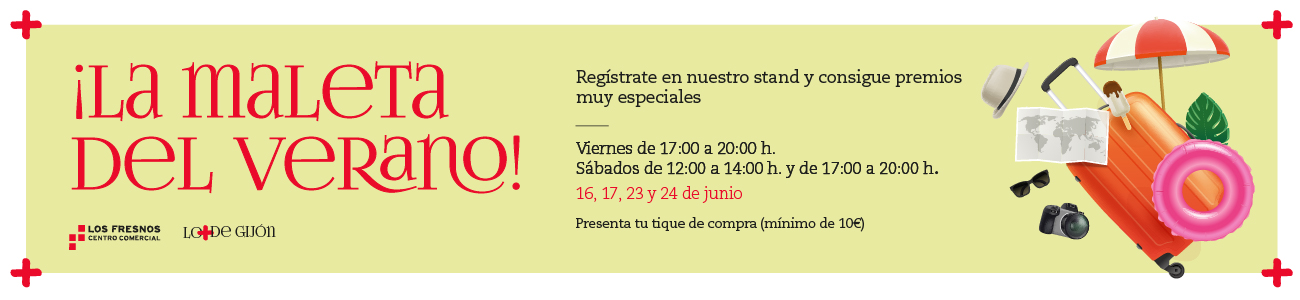Entrevista a la jefa de comunicación de UNICEF Líbano
“De mis experiencias en distintos países saco una conclusión común que para mí es una máxima en la vida: nada es imposible y con poco se puede hacer mucho”
“A la solidaridad no le veo ideología. Unos lo entienden de una manera y otros de otra”

Raquel Fernández (Salinas, 1966) es una mujer que no para de acumular experiencias. Su trabajo de periodista y su forma de ser le han llevado por medio mundo de la mano de Unicef. Aunque no será oficial hasta el próximo 4 de febrero, esta asturiana de 55 años se va a convertir en la próxima jefa de Comunicación de la ONG en Vietnam. Su último destino ha sido Líbano, aunque antes también trabajó en Venezuela, Burundi, India… Todas ellas experiencias que le han enriquecido. Ahora apura las horas en Asturias antes de volver a embarcarse en un viaje que le servirá para escribir una nueva página en su vida.
A punto de iniciar una nueva aventura. ¿Una tiene siempre los nervios de la primera vez?
Sí, porque en cuanto cambias de destino cambia todo: la cultura, la gente, la naturaleza, el entorno y el contenido del trabajo. Este último varía mucho de un país a otro, por lo menos en los países en los que he estado, porque Unicef trabaja con los problemas de los niños para intentar poner soluciones y ayudar. En cada país la situación y los problemas son diferentes por lo que el contenido de mi trabajo también cambia mucho. Es un cambio enorme en lo personal y lo profesional, así que sí, los nervios son siempre los mismos.
¿Por qué Vietnam?
Nunca pienso en que sitio me gustaría o no porque me gustarían muchos. No tengo en mente ir a un país en guerra, no tengo ese interés en este momento, pero del resto del mundo me interesa casi todo. Cada año hay personal de Unicef que sale y se mueve a otros países con lo que deja unas vacantes. Esos puestos se van anunciando porque hay un proceso de selección interno, y si no se cubren externo, y nos vamos presentando. Simplemente estaba mirando los lugares que salían, vi Vietnam y me interesó muchísimo por la gran diferencia que supone con lo que estoy haciendo ahora. Los temas que Unicef trata allí son muy distintos a lo que vengo haciendo en Líbano, Venezuela, España u otros países. Vietnam simplemente me vuelve a apasionar porque es un cambio muy grande.

Luego le voy a preguntar por otros destinos en los que ha estado, pero ¿alguien está preparado para trabajar en un país donde 13 de sus 88 millones de habitantes aún viven en la pobreza?
Hay muchos países así. Ahora mismo en Líbano el 80% de la población vive en la pobreza. Esto es reciente porque hace tres años no era así. Lamentablemente hay países en los que hay una situación crónica de pobreza y por eso el trabajo en desarrollo es tan importante. No es solo la acción humanitaria para paliar situaciones puntuales que ponen en riesgo la vida de los niños. Es muy importante el trabajo en desarrollo, el programa a largo plazo para intentar ayudar a socavar la pobreza crónica.
Usted viene de haber trabajado en el Líbano durante los tres últimos años. Recientemente hemos conocido que su primer ministro convocará una reunión del Gobierno, algo que no sucedía desde octubre del año pasado por el bloqueo de Hezbolá y Amal a consecuencia de la investigación de las explosiones del puerto de Beirut. Cuando ve esto, ¿piensa que todo no funciona tan bien como en España?
Una de las cosas que habría que ver es qué funciona bien y que significa que funcione bien. La fragilidad política en Líbano es uno de los problemas. Desde que terminó la Guerra Civil se llegó a un acuerdo para la paz que consistía en que la Constitución recoge un reparto de los puestos de gobierno, de los ministerios, la presidencia, el portavoz parlamentario… Todos los puestos de las instituciones clave se reparten entre las concesiones religiosas que estaban en litigio en la Guerra Civil. ¿Qué ocurre décadas después? Eso es lo que se están preguntando los jóvenes del Líbano. Ellos creen que este sistema no funciona. De hecho, empezaron a salir a la calle en octubre de 2019 reclamando un cambio y pidiendo que el actual se rompiera de alguna manera porque lleva a esas situaciones de bloqueo como la que está viviendo en este momento. Primero, cuando hay elecciones tardan muchísimo en formar gobierno porque son tantos partidos los que tienen que ponerse de acuerdo que hablamos de meses. Luego has mencionado las explosiones. En aquel momento, el Gobierno, que ya era un Ejecutivo en funciones, dimitió porque el anterior Gobierno había dimitido pocos meses después de haber sido nombrado. Se tardó un año en formar un nuevo gobierno, que es el que ahora está con esos problemas para reunirse porque hay situaciones de fragilidad política. En octubre hubo un tiroteo en el centro de Beirut, precisamente a raíz de una manifestación por la investigación de las explosiones y se murieron siete personas. Esto son ejemplos para darte un poco idea de la fragilidad de la estabilidad política. Me cuesta decir la palabra estabilidad porque no la hay en Líbano y esto provoca una parálisis. Cada ministerio está funcionando, pero bueno… Por ejemplo, el de Sanidad está muy centrado en el tema del COVID. Se está vacunando a la gente, nosotros estamos apoyando muchísimo este asunto, incluso hacemos campañas con el Ministerio de concienciación para seguir usando la mascarilla, la vacunación… Es decir, hay cosas básicas, porque también se están abriendo las escuelas, que siguen un funcionamiento, pero el país necesita reformas, de manera urgente y la comunidad internacional está diciendo: ‘Nosotros queremos ayudar más al Líbano, pero hay que acordar unas reformas y empezar a aplicarlas’. Estamos en este bloqueo que acabas de describir y eso provoca parálisis de cuestiones estratégicas.
¿Dónde le cogieron las explosiones de agosto de 2020?
Estaba en Asturias de vacaciones, pero ese cuatro de agosto se terminaron y me puse a trabajar desde aquí. Luego ya volví en el primer vuelo que pude coger.

¿Qué conclusiones saca de su paso por el Líbano?
Saco una que es común a todos los sitios en los que he trabajado y que para mí es una máxima en la vida: nada es imposible, de verdad, y con poco se puede hacer mucho. Unicef, por ejemplo, es una organización que depende de aportaciones voluntarias de personas, gobiernos, empresas, fundaciones… Todo eso junto es lo que consigue que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y la organización llega, solo en el Líbano, a medio millón de niños al año en un país de cuatro millones y medio de habitantes y de dos millones de niños. Estamos incluyendo a los refugiados sirios, millón y medio, más casi 500.000 refugiados palestinos. En ese contexto, poder llegar con el tipo de ayuda que cada grupo de niños necesita, me dice constantemente que nada es imposible y que en nuestro caso con más fondos y en el caso de entornos políticos y geopolíticos con voluntad es lo que hace que realmente el ser humano sea el centro de las decisiones políticas. El Líbano es un país mediterráneo y sorprende. Cuando dije que iba allí, la gente pensaba que era un país en guerra, un país árabe… Pero se parece tanto a nosotros: están todo el día en la calle con reuniones familiares, amigos… Beirut era una fiesta antes de las explosiones, diría que el Líbano era una fiesta, pero ahora, en la crisis que están sumidos, una crisis económica muy profunda y que ha llevado al 80% de la población a vivir en pobreza, de la gente me llevo la fortaleza que ves en ellos como población y de manera individual porque han perdido personas en las explosiones, han perdido una forma de vida, siguen perdiendo con la crisis económica, hay familias enteras ahora que dependen del salario de un miembro, salario que es en dólares porque con sueldos en moneda nacional no llega… Con todo eso, son tan fuertes que son una lección, porque miran hacia adelante.
“En Venezuela a principios de 2016 el Gobierno no veía una situación humanitaria y nosotros sí. Al final se dieron cuenta de que requerían de organizaciones como Unicef”
Echemos la vista más atrás, Venezuela. ¿Se complican las cosas para organizaciones como la suya en regímenes como este?
No en el caso de Unicef. Cuando llegué a Venezuela había muy poca presencia de ONGs internacionales, había presencia de Naciones Unidas, pero muy focalizado en el trabajo para el desarrollo, apoyar el fortalecimiento de las capacidades nacionales, es decir, trabajar con los gobiernos e instituciones privadas que estén haciendo un trabajo con la infancia en el país para ver qué hace falta, cuál es la situación de la niñez y ver cómo apoyamos. Puede ser con formación de funcionarios públicos o de trabajadores de entidades privadas, con dotación de equipamiento a veces, con el fortalecimiento de capacidades de gente que trabaja en planes de infancia, en estrategias de infancia, sean para sanidad o educación, trabajar para mejorar la calidad de la educación pública, fortalecer el sistema de protección infantil en el país… Para eso UNICEF ya estaba en el país porque estamos en 190 puntos del mundo, pero esto era una oficina pequeña, no se hacía trabajo humanitario y así el resto de las agencias de Naciones Unidas que estaban en Venezuela. ¿Qué ocurrió? Que en 2016 la crisis empieza a profundizar, igual que ahora está ocurriendo en Líbano, en la que más familias van cayendo en pobreza, más familias van cayendo en pobreza extrema a un ritmo muy, muy acelerado por una situación hiperinflacionaria que provoca que los salarios en moneda nacional no lleguen para nada. Era un poco como el corralito en Argentina, de una semana para otra una subida de precios inasumible, de un mes para otro peor. Te voy a poner un ejemplo en términos absolutos. En enero de 2016 me compré un coche de segunda mano en moneda local y lo que pagué por él es lo que pagué en octubre de 2018 por un café. Eso es lo que ha pasado con la inflación en Venezuela en dos años y medio. Imagínate qué pasa con los sueldos, no suben a ese ritmo y era imposible de sostener. Al principio para el Gobierno no había una situación humanitaria mientras que nosotros sí teníamos señales de que la había. A partir de ahí, hubo un impass de seis meses a un año hasta que realmente desde las instituciones públicas se asumió que había una situación que requería una acción humanitaria por parte de organizaciones como Unicef y en la segunda mitad de 2016 empezamos a aportar a la situación humanitaria que hay.
Creo que en Venezuela hizo un gran amigo y no era humano…
No lo puedo creer (risas). Era más de uno, eran como veinte y venían a desayunar y a cenar. En Caracas hay un parque nacional que se llama El Ávila, es salvaje y allí viven las guacamayas. Por motivos que nunca investigué, cruzan la ciudad al amanecer y al atardecer y cuando encuentran un atractivo alimenticio en una terraza, se quedan. Eso sí, me costó un año hacer la amistad (risas).

¿Cómo se pide ayuda a los demás cuando gran parte del país vive en umbrales cercanos a la pobreza?
En todos los países hay una bolsa de población con un altísimo poder adquisitivo con lo que tienes que saber a quién pedir y cómo. Imagina una campaña por una emergencia en la que te dicen que enviando un mensaje aportas un euro. Hay un porcentaje de la población que en muchos países, especialmente en Europa y Norteamérica, se lo puede permitir. Incluso al poco tiempo de llegar a Venezuela se produjo el terremoto de Nepal. Hicimos una campaña de SMS y 100.000 personas en Venezuela ayudaron a nuestra intervención. Increíble, ni lo habríamos soñado, pero la gente estaba sensibilizada con el terremoto y nos preguntaban cómo ayudar. Publicamos unos tweets diciendo que podían enviar un SMS y acudieron 100.000 personas a esa llamada. Si la gente quiere ayudar, tenemos que proporcionar vías para ello. Hay un porcentaje de población que va a enviar un SMS para una campaña, pero si hablamos de empresas, de gobiernos y personas individuales con altísimo poder adquisitivo, también tienen un poder de influencia y pueden apoyar de otras maneras.
Usted en 2004 ya estuvo con una ONG que desapareció en la India. ¿Tiene esa sensación de que es un país que le cambia la vida?
Sí, pero no el único. Te diría que, como primer destino, sin duda me la cambió, es decir, me descubrió que quería dedicarme a esto. Antes de eso había tenido algún viaje donde había conocido directamente alguna situación social o humanitaria, pero ni la punta del iceberg. India, con aquellos casi dos años y el proyecto en el que trabajamos después del tsunami en Tamil Nadu, fue una reafirmación de que eso era a lo que tenía que dedicarme y ya no podía hacer otra cosa.
“Mi primer destino fue la India y me descubrió que quería dedicarme a esto, pero también me marcó Burundi. La gente es de verdad, es tan de verdad todo, tan esencial”
Entró a formar parte de UNICEF en 2008. Siete años en Madrid con misiones en más de 15 países. ¿Hay alguno que le haya marcado especialmente?
Burundi. Estuve allí casi dos meses y es un país muy muy pequeño, pero con un volumen de problemas importante. En el año 2014, el 93% de la población no tenía electricidad. Aprendí mucho, tanto de nuestro trabajo de desarrollo, las problemáticas humanitarias como del trabajo de Unicef, de hasta dónde llega. ¿Por qué? En Burundi, por ejemplo, en la cuestión de la electricidad había una conexión directa con mortalidad infantil porque cuando en una cabaña donde vive una familia no hay electricidad, tienen lamparitas de queroseno quemando y eso es muy contaminante. Burundi es muy rural, es África profunda, son aldeitas muy pobres todas y toda esa contaminación la respiran los bebés. La neumonía es la primera causa de mortalidad infantil en el mundo y este tipo de detalles como el que te estoy contando es una de las causas por las que se pillan esas infecciones respiratorias y después no hay antibióticos, no tienen dinero para pagar el médico y la medicina o el hospital está muy lejos. Por este este tipo de conexiones y por la educación, porque para estudiar los niños por la noche también utilizaban velitas, Unicef busca soluciones innovadoras. Parte de nuestro trabajo es intentar que las propias comunidades analicen sus problemas, busquen soluciones y las apliquen para que sea sostenible y para que no dependan el día de mañana de nosotros. Con ese objetivo, ayudamos a través de ONGs locales a que creen consejos comunales y ahí debatan los problemas. También les ayudamos a que, para buscar soluciones, quienes puedan aporten dinero a un fondo común. Tienen como un pequeño banco, una caja repartida en cuadraditos donde se iba colocando el dinero para solucionar distintos problemas. Al principio les regalamos una máquina de madera con el asiento un poco acolchado, una especie de bici y unos frontales de linterna. Pedaleando, sin depender de electricidad, se recargaba la pila del frontal. A partir de ahí lo divulgamos y nosotros tenemos un acuerdo con la fábrica de Ruanda para llevarlo a un precio bajo a nuestros programas y comunidades. Gente del pueblo empezó a decir que se iba a comprar uno y montar su negocio. El pueblo ya tiene los frontales que nosotros repartimos y la gente, en lugar de tener que ir en bici varios kilómetros para encontrar un enchufe y cargar el móvil, lo hace en su casa. Veías en un cuartito de la casa del señor que tiene la bici, una colita de gente para ir a recargar. Este detalle me dio la idea de la dimensión de qué tipo de problemas hay y como solucionarlos. Luego la organización es muy grande y compramos vacunas, somos el mayor comprador del mundo porque donamos a gobiernos. En Líbano, las que se ponen los niños las llevamos nosotros. Eso es lo que me dio Burundi, por no mencionar que me apasiona África subsahariana. La gente es de verdad, es tan de verdad todo, tan esencial.

¿El trabajo en UNICEF le ha hecho más dura?
No, me ha hecho más sensible. Te hace más consciente, más fuerte, menos frágil tal vez ¿no?, pero más sensible.
Cuando hablamos del trabajo de las ONG parece que una parte de la sociedad tiene cierto miedo al destino de las donaciones. ¿Cómo se podría cambiar esa percepción?
Es muy difícil porque ha habido casos igual que en todas las empresas, instituciones públicas, privadas… y a lo largo de la historia siempre hay casos. Con esto, se entiende que haya gente que mantenga esa reticencia porque así es como funciona la reputación y como un sector entero resulta afectado. Lo que le diría a esa gente es que llega. No sé qué porcentaje se puede perder por esos casos, pero es mínimo y lo que llega salva vidas. Una comparación. Todos sabemos de los casos de corrupción en España y hay personas en la cárcel por ello. Por eso, ¿la gente deja de pagar impuestos? Es verdad que una ONG es voluntaria y es otra cosa, pero hago la comparativa para entender que sí, ocurre por desgracia, pero es que la mayor parte llega, está salvando vidas, está logrando que personas, comunidades pequeñísimas, pobrísimas y países vayan creciendo en su nivel de desarrollo.
¿La solidaridad tiene ideología?
Diría que no, yo no le veo ideología. Unos lo entienden de una manera, otros de otra. Unos entienden que el trabajo en desarrollo va a ninguna parte, yo pienso que el trabajo de desarrollo es el futuro y está haciendo muchas cosas, pero es muy silencioso porque los resultados no son como la ayuda humanitaria. Lo vemos con las vacunas. Aquí están, las pongo y ya está. Es muy fácil, muy visible. El trabajo de desarrollo es completamente invisible. Te voy a dar un dato. A nivel mundial tenemos un programa con el Fondo de Población de Naciones Unidas para acabar con la mutilación genital femenina. Hace unos diez años dimos la noticia de que a través de ese programa más de 2.000 comunidades muy pequeñas en África habían decidido terminar con la mutilación genital femenina, pero ese es un trabajo que requirió de diez años y otros diez para otras 2.000 comunidades y así sucesivamente. Es invisible completamente, pero es así de importante.
¿Valora más cuando viene a Asturias?
Mucho y ahora cada vez quiero estar más tiempo. Luego estoy aquí y si llueve mucho me quejo, si hace frío también, pero eso ocurre en todos los sitios. Ya cuando vivía en Madrid lo valoraba más. Es un sitio privilegiado, con muchos problemas que todos conocemos y son graves, sobre todo para la gente joven que tiene que buscarse la vida en Asturias, pero para todo lo demás es un lugar maravilloso.
“Después de la polémica con el arbitraje, Mourinho nos ha apoyado muchísimo en partidos que hemos hecho con niños”
¿Su trabajo le ha enseñado a quererla de otra manera?
Sí, y a ver Asturias y todo lo que me rodea de otra manera. Como estamos todo el día en Unicef gestionando la búsqueda de soluciones, mira el ejemplo de Burundi, hay cosas que digo: ‘Qué pena’ porque me parece que la solución podría ser más fácil, pero no está ahí. La veo diferente en todos esos sentidos porque ahora tengo otra perspectiva de cosas. Desde el ámbito de gestión en el que estoy en los distintos países tengo unos aprendizajes que pienso: ‘Si se aplicara un poco esta perspectiva…’.

Oiga hace una década el entrenador del Real Madrid José Mourinho se refirió a Unicef dentro de una crítica al Barça tras perder en una semifinal de Champions. Ese marrón se lo comió usted. ¿Cómo se gestiona eso?
Muy fácil porque es Naciones Unidas. La organización tiene una burocracia muy grande, pero es útil para estas cosas. Esto es buscar la respuesta, la información rigurosa y la realidad del asunto que se está hablando, recuerdo que hablaban de una conexión con el turco Senes Erzik. Tienes que llamar a Turquía y empezar a buscar la información. Es trabajo de periodista: contrastas la información con las fuentes primarias y lo tienes. Nos llamaban todos los medios, dimos la información y está, pero hasta que lo consigues se pasa muy mal, ¿eh? porque piensas: ‘¡Dios mío, esto está en todos los lados!’ (risas). Luego tengo que decir que Mourinho nos apoyó muchísimo porque durante unos años hacíamos un partido de fútbol de Champions para los niños y él participó en ellos.